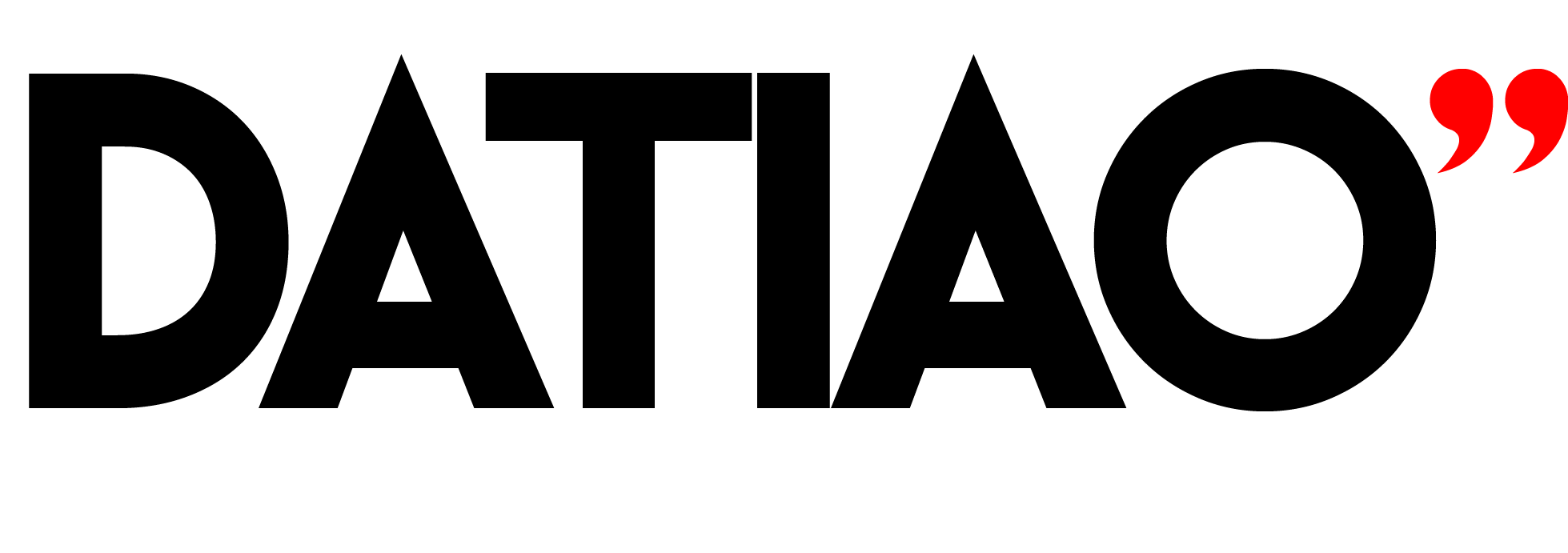Desde la mitad de la pandemia que no iba a caminar para la Cota Mil en Caracas.
Ayer me quité de encima la flojera del puente, me puse los tenis y me enfilé a la llamada “Avenida Boyacá”, que se convierte en bulevar y parque público, todos los domingos, porque impiden el acceso a los vehículos.
La rutina del paseo del fin de semana fue implementada por el gobierno de Luis Herrera Campins, según Wikipedia, pero en realidad la creó el Ministro de la Juventud de aquella administración copeyana, Charles Brewer Carías, “para que la gente de los diferentes estratos sociales pudiesen conocerse en una plaza larguísima”.
Así me lo confió el también ambientalista en una entrevista que le realicé para un cortometraje documental.

Recuerdo que lo grabamos delante de la entrada de Sabas Nieves, que él luego nos acompañó al parque Humboldt de la Castellana, donde nos sorprendió haciendo barras y paralelas, como un súper atleta. Luego nos invitó a desayunar en el cafetín del tenis del Caracas Country Club, deleitándonos con su anecdotario generoso, salpicado de reflexión filosófica y sentido del humor. Un personaje de la Venezuela moderna.
De modo que, movido por la nostalgia del último día de la semana, quise echarme una caminata entre el Distribuidor Altamira y el Mirador Boyacá, pasando por el eje de Sabas Nieves.
Entré por la Castellana, recordando que ahí mismo le arrebataron un celular a una mujer, meses atrás.
De inmediato unos ciclistas detuvieron al ladrón, lo golpearon y lo entregaron a un Policía de Caracas en moto.
Una situación que pasa a cada rato en la Capital, que puede terminar en un linchamiento y que genera angustia al atestiguar la destrucción del tejido social, amén de la inseguridad y la miseria que atraviesa la mayoría de la población.
Así que las posibilidades de encuentro e intercambio, se reducen al mínimo cuando vas paranoico, a la velocidad de un corredor.
De ahí que la primera impresión sea la de una fragmentación, en diferentes tribus urbanas que dominan el trayecto, algunas veces con más o menos hostilidad.
Por un lado, tienes a los patineteros y graviteros, que se lanzan en zigzag o caída libre, dependiendo de la experiencia y el riesgo del deportista extremo.
Los chamos andan en su grupo, hablando entre ellos, con la neolengua “malandraveneca” que explota el mercado del podcast y las redes sociales, en una simbiosis que comunica a medias, al costo de empobrecer el idioma, preso de interjecciones, memes, referencias de Tik Tok y palabrotas como “marico” y “guevón”.
Un extranjero ciego puede pensar que se trata de una zona de la comunidad LGBTI, por la cantidad de veces que suena “marico” por todos lados.
El “marico” se lo escuché, por igual, a los bicicleteros, a los runners y a los paseadores de perros.
Le metía la oreja a cada conversación distante, como una suerte de espía secreto, pero mis intentos fueron en vano.
Nunca supe de qué hablaban, más allá de las charlas intrascendentes del momento.
Soy víctima de una brecha generacional y tecnológica, asumiéndola como señal inequívoca de nuestra incomunicación.
Más adelanté, le busqué infructuosamente conversación a dos millenials, viéndome un poco con cara de loco.
Entendí que la gente está más a la defensiva, refugiada en su concha, desconfiando de los demás. Capaz un efecto no solo del siglo perdido, sino del contagio la pandemia.
A propósito, el “new normal” es guardarse la mascarilla y fingir que estamos vacunados, como en la burbuja de la Eurocopa.
La verdad es que deberíamos jugar con los estadios vacíos y las medidas de bioseguridad, en modo triste de la Copa América, considerando las altas cifras de muerte en la región.
Antropológicamente, he vuelto a comprender que LATAM normalizó la convivencia con la fatalidad, a consecuencia de tanto desastre, cataclismo y eventualidad.
Por eso solemos retar a la Parca en la Cota Mil, afirmándonos en el riesgo controlado.
Pero el peligro es latente y evidente.
El distribuidor de la Castellana es ejemplo del país incierto, provisional y accidentado: supone una guillotina para los conductores en la noche, que vuelcan sus camionetas, producto de las fallas en el diseño de la vía.
Incontables chicos del graviti ha sufrido lesiones, mutilaciones y hasta muertes súbitas.
Debería existir mayor presencia de efectivos y paramédicos, para atender cualquier emergencia.
Incluso, extrañamos información y orientación de guías empáticos.
Por defecto, usted apenas conseguirá a parejitas aburridas de Guardias Nacionales, pagando plantón, con unos fusiles de asalto que solo meten miedo.
Dos uniformados bloqueaban la entrada del Ávila, de Quebrada Chacaíto, portando unas metralletas que no se corresponden con el contexto, inspirando violencia e intimidación represiva.
Los efectivos conforman otra sociedad entrópica y viciosa, desconectada del resto.
Tampoco se asimila el golpe visual de un mural gratuito y de propaganda, dedicado al bicentenario de la Batalla de Carabobo, en la entrada de la Castellana, justo al lado del típico piquete policial donde te martillan y matraquean.
La polución, la intoxicación de la publicidad de la patria, es uno de los huesos duros de roer, durante la caminata.
En los postes hay pancartas rojas de “los 200 años” y de la beatificación de José Gregorio, como un asunto que instrumenta el régimen, para hacer campaña descarada ante las próximas elecciones, usando el dinero de los venezolanos.
Es una de las injusticias que han instalado, una forma de ventajismo ilícito, que impide el sano juego de la democracia, bajándole línea a los votantes incautos, al someterlos al influjo de una cascada artificial.
Los robots químicos de la ex república, son programados en masa por una dieta de afiches diseñados en los laboratorios del PSUV.
El país es muy distinto a cómo lo concibieron nuestros ingenuos padres fundadores, que no supieron anticipar que involucionaría la ilustración y la educación, al límite de la actualidad, con una nación de analfabetas disfuncionales que si acaso leen hilos y ofertas de delivery.
La deshumanización se palpa en los rostros y los andares resignados, de filas de peatones y transeúntes que circulan en una rueda, que no es de la fortuna y que brinda el desahogo de una ilusión de libertad.
Ya no podemos caminar juntos, unificando una bandera política de emancipación.
Sobrevivimos en una explanada de bifurcaciones zombies.
A la altura del colegio Humboldt, llama la atención el tamaño de la pared que lo separa de la cota mil. De a poco, los alemanes han regresado a la era del muro de Berlín, elevando los fortines que disuaden a los rateros, sin resolver los problemas de fondo.
La ciudad va llenándose de parches y remiendos, de remodelaciones y reinauguraciones, de manitos de pintura y accesorios, que no atacan el germen de raíz.
Una ciudad de efectos especiales, de efectos placebo, recentando píldoras de kitsch almibarado, para tratar la peste del siglo XXI.
Llego al Mirador Boyacá y lo encuentro con diez carros chocados que lo convierten en una chivera de la policía de tránsito.
Delante de un medallón con el rostro de Bolívar, un carro “pérdida total” compone un cuadro, una imagen subdesarrollada de cualquier reportaje de National Geographic.
Me concentró en la soledad del sitio, en el espejo de agua, un poco sucia, en la sobriedad minimalista de la arquitectura, invadida por los especuladores de oficio con uniforme, que siempre encontrarán una excusa para robarte unos dólares, a cambio de permitirte circular.
Ellos se agarraron el Mirador para hacer sus negocios, y ya no alcanzamos a organizarnos, ni para exigir nuestros derechos con una pancartica.
Nos han inculcado el miedo, el terror de las historias de tortura y desaparición, que nadie quiere sufrir por protestar.
Por ende, nos circunda una tensa calma.
Doy con la campana que nos regalaron los coreanos del Sur, como símbolo de amistad.

Medito delante de ella, viéndola fuera de contexto y apartada, acaso rodeada por unas excavadoras abandonadas y otras pancartas arbitrarias de “Negro Primero”.
Una mujer divertida rompe el desencanto, golpeando la campana con la madera que la secunda. El gong me deja reflexionando en que Venezuela se parece más a Corea del Norte que a la del Sur, con su pasividad inoculada por una cultura de aparato oficialista, al cien por ciento.
Un mundo infeliz en el que la gente transita por fachadas de bodegones, sobre los restos y las ruinas de un pasado que se extingue y evapora.
Retrocedo en dirección a Sabas Nieves.
Unos niños espontáneos juegan alrededor, arrancándome las primeras sonrisas del día.
Los infantes, despojados de prejuicios, nos dan una lección de cómo socializar y compartir, sin tanto uniforme y bando que nos separe.
Arrugo la cara frente a un puestico de venta de helados naturales, porque contaminan el espacio sónico, poniendo reguetón a todo volumen desde un altoparlante. Doble procedimiento irregular, al montar un tarantín sin permiso en la vía pública, usar música sin derechos y obligar a los demás a consumir su atentado sonoro.
Al respecto, evoco las palabras de la escritora y profesora Carolina Sanín, cuando critica la mala costumbre de llenar todos los espacios públicos con música que no hemos pedido.
Afirma ella que es una manera de anestesiarnos, de evadirnos, de alienarnos, de no estar con nosotros mismos.
Por algo es una de las rutinas de la Cota Mil. Se habla sin parar y se escucha música por doquier, quebrando el pacto y la tregua con que se concibió el cierre de la arteria vial.
Mi camino a Sabas Nieves confirmará que trasladaron a la Cota Mil lo que prostituyó a Morrocoy con Cabeza de Caja, lo que lamentamos de Canaima al desequilibrarla con el ambiente de un salón de fiestas, de un rave azotado por melodías efímeras.
Ahora venden Cocadas en la entrada de Sabas Nieves, mediante un chiringuito de emprendedor que resuelve su quince y último, afeando el paisaje de los demás.
Así la Cota Mil no avanza, se estanca, va para atrás como el cangrejo.
La demagogia lo permite por la caza de los votos.
Cuestión de no ser populistas y de velar por el bien del patrimonio ecológico y urbano.
Hagamos de la Cota Mil lo que soñaron sus constructores.
Sergio Monsalve. Director Editorial de Globomiami.