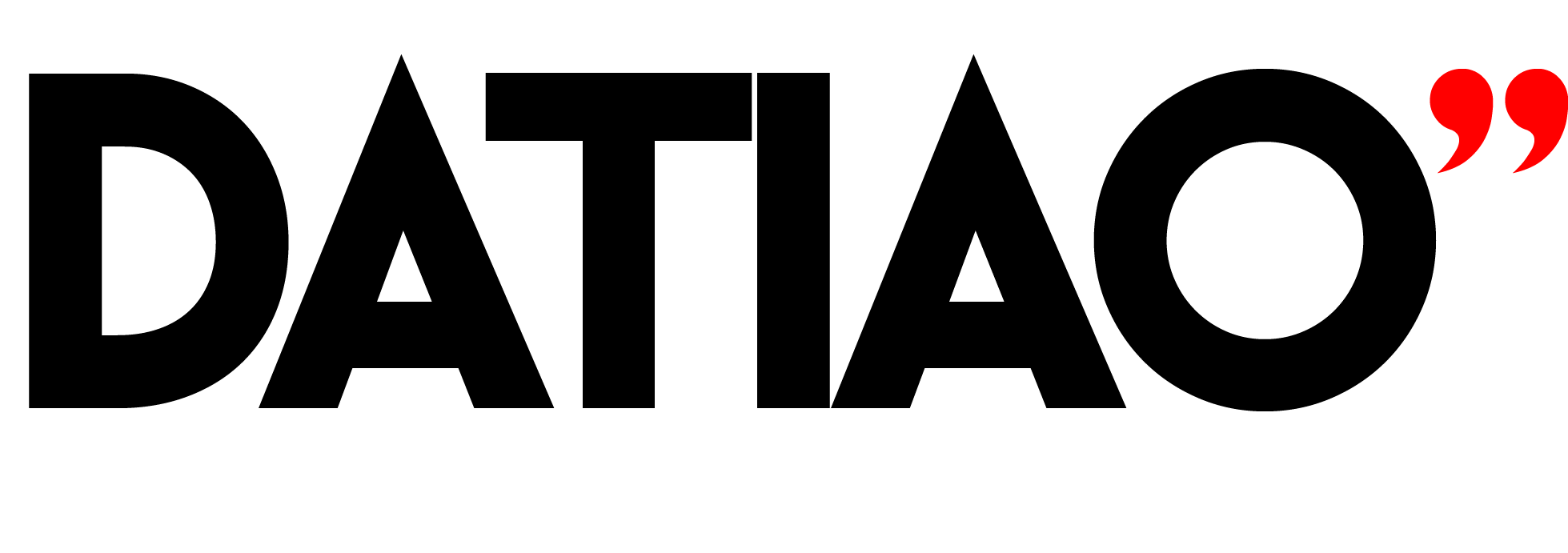Hoy me dirijo a la tienda de navidad Joy, de la que todo el mundo habla en Twitterzuela por una cuña, toda fea, donde canta Kiara con la efusividad telenovelera de una campaña decembrina de Venevisión.
Sobreactúa delante del micrófono, como en el anticuado comercial del perfume Descaro, para el deleite de las viejas cafetaleras que quedan en el este del este de la capital. Ellas son el target de la promo achicharrada en redes sociales y que nunca faltará un experto en abrir hilos que la justifique.
Aquí es el primer punto en el que te ofendes y piensas dedicarme una sesuda réplica por Facebook, explicándome que soy un resentido, un misógino, un populista que no te deja ser sifrino, culto y refinado, a la vez, sin sentir complejos por adorar a la señora que odia a Bad Bunny, quien se desplaza en su camión por Nueva York, mientras Kiara le pone música al video de unos revendedores de chucherías de Santa, en pleno septiembre de cuarentena.
No te preocupes que el loco soy yo.
Pregunta obvia y retórica: ¿llegaremos a diciembre?
Será horrible comerse las hallacas con Maduro, bailando gaitas por VTV, otra vez. Dicen que la cosa se decide con las elecciones de Estados Unidos.

Nuestro estado mágico es así de incierto, de ficticio, de iluso. Después la realidad estalla en la cara y nos culpamos entre todos, porque no hicimos lo que la lógica recomendaba.
En busca del templo perdido de Joy, me encuentro con estampas de Sabana Grande, de la ruralización de un país ex saudita, en pleno corazón de Las Mercedes, otrora cuna del comercio y el consumo de las clases pudientes de Caracas, hoy reducidas a su mínima expresión de cinco bodegones, algunos restaurantes abiertos de forma clandestina y ciertos negocios dignos, negados a claudicar. Pero la miseria se palpa en cada esquina.
La Río de Janeiro se desborda por una cola de gasolina, al frente de un espantoso adorno de luces de la dictadura, diseñado para esconder la contaminación del Río Guaire.
Lo imposible de ocultar es el olor a casas muertas, a la mierda que comerá el coronel que no tendrá quien le escriba, cuando se termine de cubrir la patria con un manto de arena, terror y miseria.
Por lo pronto, en el desierto de la Plaza Sadel deambulan tres chicos indigentes, sin zapatos, cargando unas botellas vacías para oler pegamento.

Chavéz no cumplió la promesa de sanear al Guaire y de resolver el problema de los niños en condición de calle.
Los pequeños huelepegas caminan hasta la fachada de la panadería Alicantina, cuya entrada se llena de motos en una fila de espera para surtir combustible.
Grosso modo, la avenida principal del recorrido semeja el look de un estacionamiento de Parque Central, de una chivera, de una zona de espera del Ferry de Margarita, con menesterosos, policías e infantes pidiendo limosna.
Imagínense el contraste con la entrada del Hotel Tamanaco, para ingresar a la hipocresía de Joy.
En el parqueadero observo la pantalla abandonada de un autocine que no fue, un proyecto que tuvo un desastroso debut y despedida, por la polémica de sus precios exorbitantes, sus fallos logísticos, su oferta descontinuada de películas, su accidentada función inaugural.
Actualmente permanece como la carpa vacía de un circo, como el esqueleto de un espectáculo suspendido, como una ballena encallada de nuestra película “Leviathan”.
Son vestigios de la nación campamento que llamaba Cabrujas, de la manía por elevar y destruir castillos en el aire, del espectáculo provisional y efímero en el que nos tocó nacer y vivir.
Al lado, en el brazo izquierdo del complejo turístico venido a menos, figura el espejismo de Joy.
Primero doy una vuelta por el Lobby, encuentro rastros de una civilización grande que se apagó en pasillos relucientes y en una galería abierta que resiste, seguramente teniendo que lidiar con clientes cada vez más opacos, boliburgueses y lavadores.
El bar muestra signos vitales en el ordenamiento de sus mesas, a cargo de mesoneros subpagados con cejas arqueadas por el stress.
Al fondo irrumpe un extraño bodegón, forrado al tope con zapatos, carne empacada, chocolates, botellas importadas de alcohol, cual Duty Free admitido por la regencia militar de las mafias aduaneras de La Guaira.
Una economía de bolipuertos, oligarcas rojos y fortunas imposibles de sostener en una declaración de bienes.
Según la teoría del análisis semiótico, el contexto aporta datos sustanciales para facilitar la comprensión del mensaje.
En tal sentido, Joy transparenta su ridícula bonanza, su cultura del derroche, su barroquismo pornográfico, a pocos metros de distancia de unas bombas colapsadas de gente, de unas urbanizaciones afectadas por la falta de servicios, de una república sumergida en la mengua y la tiniebla espesa de un capítulo de Archivos del Más Allá non stop. Tal como una joven inocente que baila un cover de Tik Tok, alrededor del desbordamiento del río Limón de Maracay. En su descargo, la cándida y pobre influencer anda por su cuenta e intenta reír para no llorar.
Por el contrario, los creadores de Joy exhiben una falsa mueca de felicidad, para explotar a una demanda deprimida, en un mercado controlado por la tiranía.
Como en Cuba, los comunistas autorizan la oferta y aprovechan el capitalismo a favor de su red de vampiros de la Habana.
Los ciudadanos hacen lo que pueden, dentro de unas coordenadas y libertades tan conculcadas como los derechos violados en el informe de la ONU.
Tomo varias fotos delante y en el interior de la tienda de navidad.
Las dependientes me atienden con amabilidad y respeto, también me marcan cuerpo a cuerpo, pues le bajaron línea de desconfiar de cualquier asomado como yo, sin mucha pinta de comprar.
No pertenezco al nicho, a la imagen clásica del cliente de Joy: un padre o una madre de familia de Coca Tan Blanca, con el mal gusto de una Kardashian de Tusi Tan Rosa.
Don Carlos Oteyza se daría banquete filmando en el local, exponiendo las paradojas del populismo socialista, con su estética del Mago de Oz, un rato en la pobreza del blanco y negro, un segundo en el decorado de una réplica Disney de cartón piedra.

Es el kitsch, el reino artificial de Celeste Olalquiaga, como un parque temático encubridor de la sangre y las denuncias de Bachelet por casos de tortura.
Unos peluches animatrónicos, del tamaño de una mascota del estadio, reciben en la vitrina principal, moviendo las caderas y tocando instrumentos como en un episodio de Los Simpson, al momento de visitar Krustylandia.
La payasada, en esta oportunidad, parece una pesadilla de Pennywise, colmada de globos rojos, disfraces de feria del tercer mundo y souvernirs de origen dudoso. ¿Los traerán de China, de Norteamérica en barco? No estoy claro, solo formulo una pregunta de periodista.
Veo un pesebre gigante diseñado contra agua y altas temperaturas. En una mesa despliegan pequeños pueblitos del frío y las temporadas de invierno. Los precios van de seis a 400 dólares, la unidad, dependiendo del volumen del adorno.
Varios cascanueces me pican el ojo, pero ando corto de efectivo. Por supuesto, hay ambiente musical y ánimo de nochebuena perpetua o concertada con cuatro meses de anticipación. Distingo la hilera respectiva de pinos, estrellitas, lucecitas y duendes, como para grabar una historia de Instagram con Kiara.
No tengo nada contra la libre empresa, defiendo la propiedad privada. Mi crítica no va por ahí, amigo.
Sabes que doy al marxismo por superado y que prefiero las ideas de Adam Smith a la hora de ordenar los asuntos del mercado.
Por ende, mi problema no es con el negocio particular de Joy, sino con su dispositivo, con su correa de transmisión, con su rueda.
Le refuto su empaquetamiento superficial y carente de identidad, su apelación nostálgica a una mitología estereotipada, divorciada del paisaje urbano.
Naturalmente, es su derecho ofrecer cachivaches, a cambio de las necesidades de distracción y catarsis de sus clientes. No obstante, como espectador, también tengo derecho a disentir de la parafernalia. No es mi taza de té. Por diferentes principios políticos y morales.
Para empezar, no me interesa apoyar una propuesta trucha. En última instancia, reseño el colapso a través de ella y su mascarada demagógica.
A la salida capturo postales de un venezolano de la decadencia que soy.
A lo lejos escucho a Kiara en un televisor de pantalla plana.
Si Joy es la nueva Descaro, su fragancia se evapora en segundos al calor del Guaire.
Una caricatura, una parodia nivel Tim Burton.