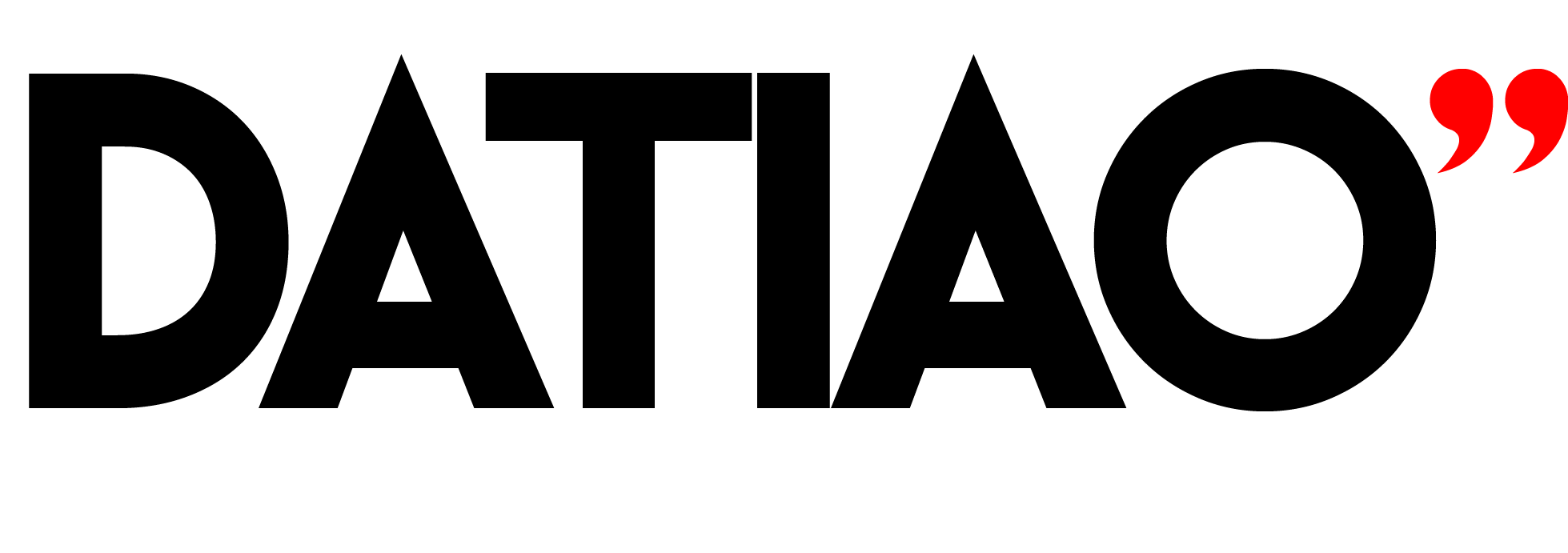Esta no será una columna más de humor. Las líneas que verán a continuación no estarán cargadas de chistes, ni de comentarios satíricos yermos, esto será una mera catarsis. Tampoco es que sea muy útil lo que voy a decir, pero, a casi 5 meses de confinamiento, donde me he visto obligado a convivir con la persona que he evitado toda mi vida —es decir, conmigo mismo—, he tenido que enfrentarme a la verdad: estoy cansado del tercermundismo.
Al principio, era motivador. Cuando en los documentales de Discovery Channel o National Geographic mencionaban algunos países que estaban “en vía de desarrollo” y el mío estaba en la lista, lo veía como un reto, como un escollo que debía superar. Me emocionaba que nos tomaran en cuenta al menos para algo. Pero, a medida que fueron pasando los años, me di cuenta de que ese camino hacia el desarrollo existe, claro que sí, pero los países subdesarrollados estamos manejando un Optra: estamos más tiempo en MercadoLibre pidiendo precios para los repuestos, que avanzando.
El “tercermundismo” es como una droga, pero no cualquiera. Primero, es altamente adictiva, mucho más potente que la heroína, porque del tercermundismo no sales nunca —algo muy parecido pasa con el Fondo Monetario Internacional, una vez que pruebas el primer préstamo, sabes que estás perdido—. Segundo, es una droga legal en todo el mundo, no existe un comando policial anti-tercermundista, de hecho, es hasta necesaria porque, para que existan países desarrollados, alguno que otro debe caer en la droga del tercermundismo.
En este punto, estoy seguro de que, cuando hablo de un eterno país en vías de desarrollo, nos imaginamos un país latinoamericano. Es la verdad, escribo estas líneas desde Latinoamérica, en medio de un año que me demostró que el subdesarrollo te afecta hasta en el fin del mundo.
Latinoamérica fue una de las últimas regiones donde el nuevo coronavirus aterrizó. Cuando otros países luchaban contra un monstruo apocalíptico, nosotros, por primera vez, nos sentíamos seguros, con cierta ventaja. Mientras el primer mundo empezaba la carrera para conseguir la vacuna contra la COVID-19, acá en el tercer mundo empezábamos la carrera por conseguir amigos para jugarnos unas buenas partiditas de ludo.
No obstante, todo cambió. En los demás países bajaron los jinetes del apocalipsis: avispones asesinos, ovnis, incendios en reactores nucleares, muerte y resurrección de dictadores malévolos, y hasta masacres de estatuas… Allí empecé a sentirme un poco excluido, puede que un poco envidioso. Seguimos estando rezagados en todo, incluso en temas de pandemias: el mundo ya va por la segunda ola y nosotros aún no hemos terminado ni la primera. Allí está, el subdesarrollo haciendo de las suyas, otra vez.
¿No sería lo más justo que Dios, viendo la balanza tan desequilibrada, decidiera acabar primero con los países subdesarrollados para terminar primero con nuestra miseria? ¿Por qué la preferencia? ¿Qué pasó con lo de “los últimos serán los primeros”? Nosotros también queremos sentirnos incluidos dentro del plan apocalíptico. No sé, quizás Dios no nos pueda mandar un ovni o extinguir nuestras estatuas, porque eso ya sería como darle al hermanito menor la ropa del más grande, pero podría enviarnos un monstruo amazónico gigante con hambre de electores populistas o un virus caribeño que nos haga bailar salsa hasta morir.
Estoy seguro de que el máximo creador es una ser con una inventiva admirable y podrá con la misión, pero de lo que no estoy seguro es de que me esté leyendo. Por esa razón, esto no es nada más que una catarsis que hago frente a la computadora, resignado a tener que ver la magnificencia del fin del mundo a través de internet y recibiendo migajas de las desgracias primermundistas, cada vez convenciéndome más de que, si al tercer mundo no ha llegado el apocalipsis, es porque quizás siempre ha estado en uno.
Pablo Alas
Twitter: @Pablo_Alas