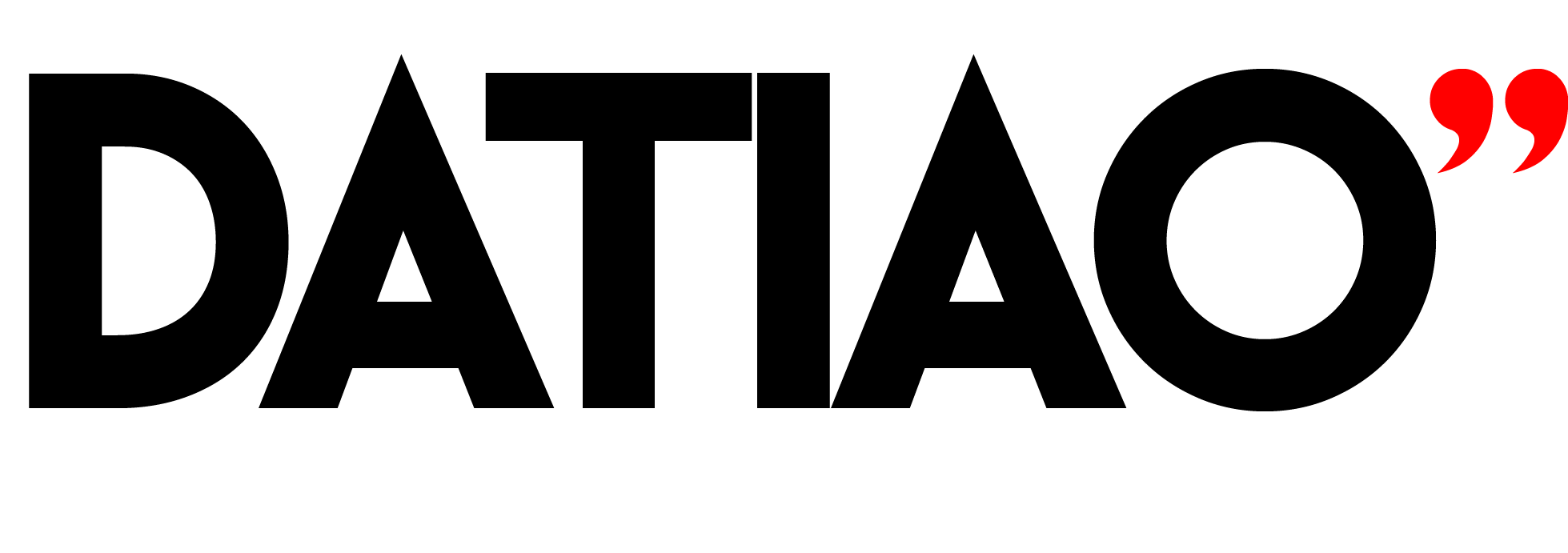Con el estreno de la película El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo de Michael Chaves, la trilogía que comenzó en el 2013 con The Conjuring (2013), dirigida por James Wan se completó. O al menos, es la intención de sus productores, que han declarado que, por ahora, la historia de Ed y Lorraine Warren en el cine completó su interesante versión sobre lo sobrenatural. Y aunque en Hollywood no suele ser común que una franquicia redituable deje de ser explotada en su mejor momento, lo más probable es que El Conjuro (y el universo que se ha creado a partir de su argumento central), entre a formar parte de un selecto grupo de películas que se estructuran como duologias y trilogías de considerable éxito.
En su momento, la película “El Conjuro” fue un éxito de crítica y de taquilla, una rara combinación para una película de terror. El buen hacer de su director — un inspirado James Wan, conocido por por la extraña “Insidious” y sus secuelas — creó un tipo de terror que sin mostrar nada original, sorprendió a los espectadores de todo el mundo. No sólo usó una combinación de elementos tradicionales del género — una puesta en escena claustrofóbica y oscura, juegos de cámara largos y sorpresivos, una banda sonora con largos silencios y notas estridentes — sino, además, lo hizo con una elegancia formal indiscutible. Porque “El Conjuro” era una buena película de terror, pero también un ejercicio estilístico con buen pulso. Una obra elegante, comedida, de tomas simétricas y una serie de escenas tan terroríficas como hermosas. Puede parecer una contradicción, pero Wan logró lo imposible: combinar el buen arte cinematográfico con una clásica película de serie B de espantos y sobresaltos. El resultado sorprendió a propios y extraños.
Wan, que venía de dirigir una serie de películas menores y aprender en el trayecto el manejo de efectos y trucos de cámara básicos, demostró en “El Conjuro” que era un alumno aplicado. Construyó una puesta en escena llena de detalles terroríficos — esa habitación repleta de objetos malditos o las pequeñas anécdotas de los Warren incluídas en distintas partes del guión — y la aderezó con trucos simples como subidas de sonido y cambios de luz en mitad de las escenas. Pero lo hizo con tanta efectividad que jamás tuvo altibajos en la historia o saturó a la audiencia con el terror visual y argumental. Había algo malsano y agresivo en la atmósfera del “El Conjuro”, aunque nadie podría decir con exactitud qué era o en qué consistía su capacidad para producir tanto miedo. Y de allí su triunfo.
Tal vez por ese motivo, había expectativas muy altas con respecto a lo que Wan podría mostrar en la secuela de la película, llamada sin mayores aspavientos “El Conjuro 2”. Resultó que más que una continuación de la trama, la película es otro capítulo independiente de los llamados “expedientes Warren”, que puede ser vista y comprendida de manera independiente a su predecesora. Wan repite con el mismo equipo de guionistas — Chad y Carey Hayes, David Leslie — y además agrega algo de su propia pluma. El resultado es una historia que guarda quizás excesivas semejanzas con la primera película pero que aún así conserva cierta autonomía. O es lo que Wan intenta desde su privilegiada mirada desde la silla del director.
Por su parte, la muy publicitada “El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo” resultó una moderada decepción. A pesar que conserva todos los inteligentes elementos que brindaron su éxito a su predecesora, en esta oportunidad el director Michael Chaves — director del fracaso de taquilla y crítica “La maldición de la Llorona — carece de verdadero pulso narrativo y construye una historia que se tambalea entre un ombliguismo agotador y un mal manejo de recursos frustrante y que por momentos, sabotea la continuidad de un narración bien construida. El film falla en su excesiva semejanza con la anterior obra de Wan: el paralelismo abarca desde la introducción — que por otra parte resulta innecesaria a pesar de su indudable solidez — hasta el desarrollo del caso. De nuevo nos encontramos con una familia numerosa acosada por una entidad violenta con la que debe lidiar sin otro recurso que “el amor familiar”. Un tópico flojo que esta oportunidad se desarrolla a medias y sin real solidez.
Claro está, la película de Chaves no busca ser original. De hecho, desde la primera secuencia deja muy claro que será una experiencia muy semejante a la película que la precedió y lo hace con una espléndida escena introductoria que por sí sola, funciona como un pequeño corto terrorífico. Chaves logra una mirada lenta y meticulosa sobre eventos inquietantes, guardando una cierta distancia académica que convierte al espectador en un observador subjetivo. Más que contemplar lo que ocurre a la conveniente distancia de la pantalla, la sucesión de escenas aprensivas nos llevan junto a los personajes. Se trata de un golpe de efecto tan efectivo que sostiene estos casi quince minutos donde Lorraine Warren (interpretada de nuevo por la maravillosa Vera Farmiga, que no decepciona) recorre paso a paso un nuevo caso. La atmósfera se hace todo miedo — desde la iluminación lateral y esas largas sombras que se deslizan por las paredes — hasta los alaridos de puro horror de la médium, aterrorizada por lo que acaba de vislumbrar.
Debido a todo lo anterior, la película tarda sus buenos cuarenta minutos en reunir las piezas que desarrolla y que sostienen el guión. Para entonces, la narración comienza a decaer por el exceso de sobresaltos y trucos en apariencia escalofriantes. Lo más preocupante es que a medida que la película se hace más densa y sobre todo terrorífica — o en todo caso, intenta serlo — se tropieza con su propia autorreferencia. Es entonces cuando Chaves falla en lograr una personalidad única para el film y lo convierte en una copia más o menos reconocible del anterior. En realidad, no hay nada que produzca verdadero miedo en una película que avanza con pie de plomo y se detiene quizás con excesivo mimo en secuencias extraordinarias pero que deslucen el conjunto en general. En otras palabras, la sustancia de la película — exagerada hasta el límite de la coherencia — parece derrumbarse en una serie de golpes de efectos eficientes pero que en ocasiones, carecen de completa solidez.
Una historia a dos partes
Durante el año 2019, el género del terror se revitalizó hacia una nueva dimensión que convirtió las propuestas de varios directores del género en pequeños fenómenos de crítica y público, a pesar de no rebasar líneas especialmente significativas en su rendimiento como producto. En otras palabras, los estrenos del cine de terror fueron exitosos no sólo por resultar rentables sino, además, por reformular los elementos cinematográficos habituales sobre lo terrorífico.
El último año se la década se despidió con todo tipo de propuestas que transformaron no sólo la forma como comprendemos el miedo en el cine, sino sus implicaciones como lenguaje. Yna apuesta de riesgo que combina varios factores a la vez: Ari Aster decidió crear una obra de terror al más puro estilo de un tipo de vanguardia visual extravagante, lo que convirtió a Midsommar (2019) en una mezcla de horror folk y algo mucho más complicado de analizar, con su combinación de referencias sobre paganismo, miedo y un tipo de panteísmo relacionado con el fervor primitivo. Por otro lado, Robert Eggers volvió a la fórmula de un paraje aterrador aislado con elementos sobrenaturales muy sutiles, lo que hizo de El faro (2019) un recorrido por la percepción sobre la angustia existencial del desarraigo, la mitología nórdica y viejas leyendas marítimas.
Por último, Jordan Peele elaboró para Nosotros (2019) una mitología sobre dobles y condiciones sobre el bien y el mal escindido, que brindó un extrañísimo trasfondo intelectual a la película, a la vez que sostuvo una inquietante narración sobre la naturaleza humana que emparenta al film con la anterior obra del director del año 2017, la exitosa ¡Déjame salir!. Para bien o para mal, el cine de terror actual tiene un altísimo contenido de reflexiones sobre la mente humana y la incertidumbre, que le lleva a recorrer caminos poco usuales dentro de la interpretación del miedo y de lo que podría producirlo.
El miedo en mitad del silencio
A estas alturas, nadie duda que la película La bruja (2015) de Robert Eggers es quizás una de las mejores películas de terror de la última década. No sólo se trata de una vuelta de tuerca al género sino, además, una renovación del lenguaje fílmico sobre el miedo. No hay nada sencillo en una propuesta que se cimienta sobre visiones clásicas sobre el bien y el mal, el horror y la beatitud y, sobre todo, esa visión clásica de la bruja como una figura ambigua y la mayoría de las veces aterradora. Con un pulso firme y un manejo de escena que sorprende por su sutileza y poder de evocación, Robert Eggers crea una propuesta que se nutre de todo tipo de símbolos y metáforas hasta construir una reflexión sobre lo que nos asusta — y por qué nos asusta — que sorprende por su solidez. El miedo se transforma entonces en un rasgo, una interpretación de la realidad. Una elaborada percepción sobre lo que nos rodea y su implicación sobre el dolor y la pérdida.
Para El faro, Eggers utiliza la misma fórmula que en La bruja y aísla a dos personajes en medio de una lucha violencia contra la naturaleza y los elementos. Además, agrega la presencia de fuerzas invisibles, que pueden o no ser reales y que a medida que los personajes pierden la razón — o son más conscientes de la posibilidad en la locura — se hacen más poderosas. Ambientada en 1890, recrea la condición del hombre contra el hombre, en medio de una percepción de lo inanimado como el enemigo a vencer. Pero la película es mucho más que eso y Eggers demuestra que aprendió bien la lección de Melville al concebir a la naturaleza como un monstruo implacable y violento.
¿Qué une a ambas películas? Sin duda, Eggers reformula el planteamiento del terror como una elocuente visión sobre la tensión del miedo como parte de la incertidumbre al borde de la cordura. Mientras que, en La bruja, la percepción sobre lo sobrenatural se sostiene a través de una concepción inquietante sobre la posibilidad de su existencia, en El faro lo terrorífico convive con la noción de lo invisible. Los personajes luchan contra su propia mente, la concepción espiritual del miedo y algo mucho más perverso, que al final termina por convertir a ambos en enemigos, en un inevitable enfrentamiento casi primitivo.
Si en La bruja lo inexplicable termina por manifestarse como un eslabón de una dolorosa y violenta cadena de eventos, en El faro lo temible se transforma en el rostro de algo más elocuente, una percepción inquietante sobre la pérdida de la inocencia y la caída en los Infiernos de la razón. Juntas, tanto una como la otra funcionan como discursos idénticos, potencialmente complementarios y de un enorme valor como lenguaje sobre las implicaciones del miedo como discurso.
Luz y oscuridad en paraje desconocido
¿Que nos provoca miedo? ¿Se trata de un elemento tangible o simplemente una visión del bien y del mal llevado a un terreno sobrenatural? En una de las escenas de la película Hereditary (2018) de Ari Aster, la magnífica casa de muñecas construida por el personaje de Toni Collette reluce en la oscuridad, resplandeciente de vida propia. Tal vez la tiene o tal vez no. O sólo se trata de un símbolo. Después de todo, el ojo narrador del argumento aprende junto a la familia el fenómeno que está ocurriendo en medio de un duelo agrio y doloroso que poco a poco se transforma en algo aterrador. De pronto, la diminuta escala de la vida hogareña de la familia refleja no sólo sus sufrimientos sino también, un terror antiguo y posiblemente inexplicable. Una mirada al futuro inmediato en que la historia tomara un giro definitivo hacia la oscuridad.
Hereditary crea una versión de la realidad y del terror que tiene una clara relación con los conflictos familiares, espirituales y emocionales que generan una atmósfera malsana y dolorosa desde las primeras escenas. Aster plantea la idea sobre el origen del terror y lo hace con una sutileza asombrosa, con una elaborada percepción sobre lo esencial de lo que puede llegar a aterrorizarnos y sobre todo, concebir una idea sobre la identidad colectiva. ¿Que hace que algo nos resulte terrorífico? ¿Pensamientos y reflexiones que excavan y exploran lo más profundo de nuestro mente? ¿Las pesadillas que nuestra imaginación elabora y sustenta?
¿O se trata de algo más violento, elemental y duro, relacionado con una memoria hereditaria que nos vincula de manera sutil pero implacable a una fuente primigenia que define el horror? Sin duda, se trata de cuestionamientos válidos y Aster los extrapola hacia el confín de una idea casi perpendicular sobre el terror como expresión espiritual. Ese escalofrío inevitable que todos hemos experimentado alguna vez en mitad de la noche y que nos recuerda el desarraigo, la soledad y la tristeza del miedo como legado cultural. Es justo esa raíz compartida, unida en fragmentos a una historia más amplia, lo que hace que tanto Hereditary como Midsommar tengan una interpretación sobre el miedo tan poderosa. Una metáfora no sólo sobre lo que tememos sino acerca de lo que creemos y construimos como una forma de terror elaborada desde la oscuridad de la memoria
Tal vez por todo lo anterior, la estructura de Hereditary parece no sólo sostener a Midsommar sino además, brindar un contexto a su extraña versión del bien y del mal. Con sus amplios parajes iluminados por el sol, lugareños vestidos de impoluto blanco y una naturaleza de colores casi chillones, se podría decir que Midsommar es el reverso exacto de Hereditary. Pero la película es algo más: aunque el director retoma la noción del horror folk con especial profundidad, Midsommar es también una mirada sobre lo terrorífico por completo novedosa.
Hay un aire de plenitud surreal que rara vez se asocia con películas de terror psicológico — y Midsommar lo es, de un modo y otro — pero también, de un progresivo estudio sobre la degradación de lo espiritual y lo en apariencia benévolo, de extraordinaria contundencia. Ari Aster, que en Hereditary reflexiona sobre la oscuridad interior y la condena invisible en las múltiples dimensiones del sufrimiento, crea un paralelo radiante en el que lo que provoca el miedo es una violenta interpretación de la realidad.
Aster tiene un prodigioso talento para las atmósferas: en Hereditary, la noción del culto tenebroso se sustentaba en largas escenas silenciosas, personajes que observan con atención tenebrosa a considerable distancia y, también, primeros planos que muestran el rostro de sus personajes contorsionados por el miedo. En Midsommar el escenario cambia: se trata de un cielo muy azul en el que un sol perpetuamente brillante lo ilumina todo. La noción sobre lo infinito — la mirada de lo omnipresente — brinda la sensación que todo en la película se encuentra bajo la atención de una fuerza antigua imposible de distraer. La luz está en todas partes, como una presencia que no obedece a límites. El resplandor casi chocante que se filtra en todos los espacios en el film, tiene algo de invasión siniestra, como si la abundancia de colores, sonidos y estímulos fuera el lento avance de un tipo de amenaza imposible de describir en términos sencillos. Y es esa tensión que palpita en cada escena, lo que hace que Midsommar sea tan efectiva.
Con pulcras referencias al terror folclórico inglés cinematográfico y literario, Aster recrea el terror desde lo desconocido y lo primitivo. De nuevo, apela al recurso del dolor, el sufrimiento íntimo y a la entereza de una mujer para construir un discurso poderoso sobre lo sobrenatural. En Midsommar, lo incierto es una colección de miradas sugerentes a lo enigmático: Aster usa el recurso de lo obvio para abrir espacios hacia reflexiones más profundas sobre el miedo. Lo logra a través de una serie de capas de significado que cuentan una historia cada vez más elaborada. Con sus dos horas y pico de duración, Midsommar es una reflexión sobre lo terrorífico que basa su elocuencia en lo visible pero también, en lo que metaforiza esa evidencia muy clara de algo monstruoso con formas reconocibles.
Si la efectividad visual de Hereditary se basaba en la forma en cómo el director usaba las maquetas, escenas a escala y casas de muñecas para simbolizar el control misterioso que lo sobrenatural tenía sobre los personajes, en Midsommar el recurso se repite pero con tomas cenitales que muestran al pueblo como una gran pieza de orfebrería. Aster contempla al valle y su vegetación, muy verde, desde una perspectiva distante y fría: alguien — algo — mira las vidas de los lugareños con frialdad o eso parece sugerir la colección de tomas que siguen a los personajes desde arriba. Hay planos-secuencia de espejos, reflejos en el agua, cristales que dejan claro que hay una segunda realidad bajo la brillante luz que lo delinea todo de un lado a otro. En Midsommar, Aster encuentra en la luz el mismo elemento disgregador que las sombras en Hereditary. Ambos elementos cumplen el mismo objetivo de separar, sugerir control y elaborar una versión alternativa de la realidad.
Al final, Midsommar llega a una resolución tensa que, aun así, provoca un considerable alivio. ¿Se trata de un final feliz? En realidad, Aster deja muy en claro desde las primeras escenas de la película que el desenlace aterrador será un juego audaz de símbolos que el espectador tendrá que analizar. Hay un aire depravado y temible en los últimos minutos del metraje y ese, quizás, es el gran triunfo del director: cuando llegan los créditos finales, es imposible analizar por las buenas la historia que Aster acaba de contar. Un terror malsano que se entrecruza con algo más incómodo, el verdadero secreto de una película llena de enigmas.
Los terrores inconfesables y otros dolores
Durante la última década, el cine de terror tomó un cariz entre lo filosófico y lo artístico, en una búsqueda de significado que incluye simbolismo diverso, una vuelta tuerca a la mitología y al terror folclórico, pero sobre todo, un cuestionamiento existencialista que ha brindado al género una desconocida profundidad.
Jordan Peele lo sabe. ¡Déjame salir!, la primera incursión en el cine de terror de Peele, tiene una trama sencilla o, mejor dicho, aparenta serlo y, quizás, ese es su mayor triunfo. Durante el primer tramo, la película parece rendir homenaje a cierto cine clásico, que refleja en escenas impecables y una cámara que observa desde cierta distancia prudencial. No obstante, todo se transforma con enorme rapidez a partir del segundo tramo, en la que el escenario se transforma en una visión del horror basado en todo tipo de análisis sobre la naturaleza humana, la oscuridad interior pero sobre todo, la noción persistente de la violencia que se oculta bajo los rituales habituales y tradicionales.
Con ciertas reminiscencias al cuento La lotería de Shirley Jackson (con su visión cínica y durísima sobre el horror de una aparente normalidad), ¡Déjame salir! logra balancear elementos en apariencia disimiles — terror, humor, crítica social — para crear una notoria reflexión sobre lo espeluznante que yace bajo la pátina de lo corriente. Peele no invade los espacios de sus personajes con símbolos comunes sobre el miedo ni tampoco recarga las escenas con mensajes concretos sobre lo terrorífico, sino que elabora un discurso de lo fantástico y lo sobrenatural basado en conflictos sociales. Y lo hace bordeando la crítica y el juicio con un terror negrísimo que evade lugares sencillos.
Nada en Déjame salir! es lo que parece y, mucho menos, lo que parece avanzar bajo la superficie de los rostros sonrientes y los lugares habituales de una normalidad ensayada que el director asume como un escenario quebradizo. El suspense de la película apela los metalenguajes y logra crear vínculos con el espectador para sustentar su propuesta desde cierto cinismo. Lo terrorífico evade lo simple y muestra no sólo el miedo como una forma de sustrato que se desliza debajo de lo cotidiano sino que, además, lo redefine desde cierta percepción temible sobre lo que se oculta más allá.
Con Nosotros, Peele repite fórmula pero a la vez, añade poder a la tensión interna de una película que basa su efectividad en lo sobrenatural y, también, en la forma en que logra que el público confronte su propia identidad con algo más inquietante y duro de digerir. Porque Nosotros es un dilema indisoluble y también, una batalla singular contra la percepción. Y, en medio de ambas cosas, existe un vinculo que crea y sostiene una mirada aterradora sobre el individuo. Porque Peele ya no elabora una hipótesis sobre el temor enraizado en nuestros prejuicios más asimilados, sino algo más peligroso. Se pregunta casi con descarnada dureza sobre los elementos que nos definen pero, también, crea la percepción insular del bien y del mal como una forma de aniquilar al individuo. Al final Nosotros mira a la mente humana como un gran espacio en la oscuridad, en la que nuestra noción acerca del absurdo parece directamente relacionada con una perversa violencia.
Para Nosotros, Peele regresa a terreno conocido: Mientras que en ¡Déjame salir! el director reflexionaba sobre el individuo y utilizaba el recurso de los cuentos clásicos eslavos sobre posesiones y monstruos capaces de dominar el cuerpo ajeno, en Nosotros el símbolo del Doppelgänger o el doble maligno toma una connotación que abarca toda la historia para convertir el conflicto en un extraño nudo de emociones, contradicciones y un ensayo muy poderoso sobre el horror como parte de la psique individual. Nosotros no toca temas sociales — no directamente o no al menos de la forma evidente en que lo hacía ¡Déjame salir! — sino que reinventa la mirada sobre la conducta y la esencia de la identidad para englobar lo terrorífico. ¿Quienes son los monstruos que habitan en nuestro interior? ¿De qué se alimentan? ¿Cual es el hilo conductor que vincula nuestros terrores con algo más violento, peligroso y devastador? La película de Peele no hace concesiones y tras el país dividido en un sesgo hipócrita que dibujó en ¡Déjame salir!, crea en Nosotros una exploración existencialista incluso más aterradora. El monstruo está dentro de nosotros y es más cruel de lo que jamás nadie podría haber imaginado.
Al miedo del doble inexplicable, Peele añade el del terror a la invasión del hogar, que películas como Los extraños (2008) de Bryan Bertino convirtieron en una especulación sobre el terror puertas adentro de lo doméstico. Nosotros crea un extraño híbrido entre el slasher, el miedo como sustento a la escena, pero también una serie de ramificaciones que se yuxtaponen entre sí para elaborar algo más duro de asimilar. Peele sabe que el miedo a la propia mente es incluso más temible que el que provoca un enemigo real, por lo que la película evoluciona en pequeños estratos de información compartimentada que convierten cada escena en un cliffhanger por sí mismo. Peele como guionista tiene una asombrosa habilidad para los juegos de líneas que van de un lado a otro de la historia, en una constante y rápida simetría. Nada queda al azar en el tablero de juegos de Peele, extraordinario y bien planteado. Su habilidad para el terror radica no sólo en los juegos referenciales sino también en la positiva construcción de un andamiaje que elabora algo más profundo. Quizás la verdadera raíz del miedo.