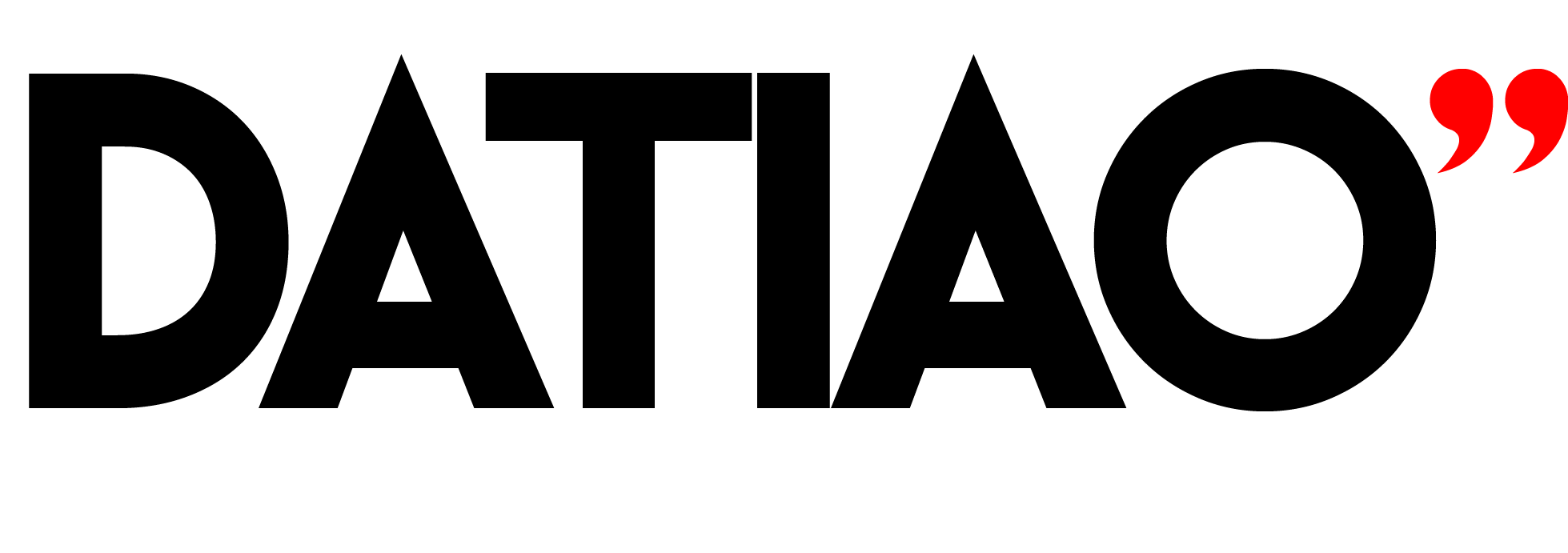Si difícil resulta zafarnos de la opresión y el secuestro de nuestras dignidades por las satrapías del siglo XXI, ello encuentra cabal explicación en la distorsión o, mejor aún, en la destrucción del sólido cultural que fuese la ONU hasta 1960.
“Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles [y] reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombre y mujeres…”, fue el desiderátum de esta organización inútil, suerte de medicatura forense y patio de celestinaje de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo.
Adolf Hitler y Benito Mussolini, cuya derrota se constituye en fuente nutricia del patrimonio intelectual de las “Naciones Unidas”, han de estar celebrando desde sus infiernos. China, Rusia y de nuevo Cuba, al igual que Venezuela, tienen sillas en el Consejo de Derechos Humanos.
Los autores de la Carta de San Francisco asumieron un deber militante, luego traicionado, tal y como se desprende del documento preliminar que suscriben en Washington D.C. el 1° de enero de 1942, en plenitud de la Segunda Gran Guerra. 26 naciones, entre éstas Rusia, China, Estados Unidos, y el Reino Unido declaran “estar convencidas de que la victoria completa sobre sus enemigos es fundamental para defender la vida, la libertad, la independencia y la libertad religiosa, y preservar los derechos humanos y la justicia en sus propias tierras, así como en otras tierras, y que ahora están comprometidos en una lucha común contra las fuerzas salvajes y brutales que buscan subyugar al mundo”.
Sensiblemente, las exigencias de la guerra de ordinario suscitan perspectivas que de no ser tamizadas a tiempo y para el tiempo sucedáneo, acaban subordinando las ideas de paz y de respeto por las libertades a una cuestión de poder, de mayorías o minorías.
No por azar, en el encuentro de Moscú de 30 de octubre de 1943 las potencias señaladas fijan como fundamento real de la organización que habrá de nacer, la ONU, “el principio de la igualdad soberana de todos los Estados…, y la abierta a la adhesión de todos esos Estados, grandes y pequeños, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. El poder de policía y su lógica material, así, sujeta y prima sobre la ética de los derechos humanos.
Tanto es así, que Benedicto XVI hubo de recordarle a la Asamblea General, en 2008, que, si los Estados no son capaces de garantizar a sus propias poblaciones de violaciones graves y continuas de derechos humanos, la comunidad de internacional ha de hacer valer el principio de la “responsabilidad de proteger”, que jamás debe “ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía”.
Hans Kelsen, eximio jurista alemán, previno a tiempo sobre la inconveniencia de dejar en manos del voto entre los poderosos o sus asambleas decidir asuntos tan cruciales como calificar las rupturas de la paz o los atentados contra el principio de primacía de la dignidad humana; cuestión más apropiada, según este, para entes independientes como la Corte Permanente de Justicia Internacional. Desde su enorme fe en lo jurídico y radicalizando el ideal del Estado de derecho, la propuesta, según sus exégetas, es “pacificar las relaciones internacionales utilizando el Derecho”.
En pleno siglo XXI, el profesor florentino Luigi Ferrajoli vuelve sobre la cuestión. Toma como referencia las realidades para recordar que “el principio de la soberanía como potestas legibus soluta, mientras siga informando las relaciones de hecho entre los Estados, … designa nada menos que un vacío de Derecho, al ser su regla la ausencia de reglas, es decir, la ley del más fuerte”.
De modo que, si hemos de escandalizarnos por el ingreso reciente al seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de gobiernos que cosifican al ser humano, ello es el efecto de la esquizofrenia de un sistema universal inservible como se ha demostrado, a propósito de la misma pandemia del COVID-19 y que, desde mediados del siglo XX, decidió avanzar sobre una aporía: su oscilación oportunista “entre el humanismo cosmopolita y la apología de la razón imperial”, como bien lo señala Martti Koskenniemi, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.
En pocas palabras, si la promoción y defensa de los derechos humanos no compromete a las razones del poder, según la ONU puede resolverse en su favor. Empero, caso contrario e incluso ante violaciones agravadas de derechos humanos –como las que constata el Informe sobre Venezuela relativo a crímenes de lesa humanidad– el Consejo conservará las formas para no escandalizar. Pero hará inocuas sus resoluciones.
En el asunto mencionado 22 miembros se “abstuvieron” de opinar sobre las atrocidades documentadas. Dejaron que los 22 países que han imputado a los responsables lleven el asunto a las manos de la “democrática” Asamblea General, para su archivo sine die.
Entre tanto el llamado Grupo de Lima pide a la jurisdicción universal de los Estados juzgar a Nicolás Maduro y los suyos, a la vez que “neutrales” y beligerantes, ante la maldad absoluta, coinciden dentro del Consejo en cuanto a que el discernimiento final entre lo criminal y la legalidad internacional es, de suyo, una cuestión política.
Al cabo, ¡que los violadores de derechos humanos sean sus mismos jueces en la ONU, en nada difiere con lo que el pueblo de Venezuela hace en 1999! Con votos autoriza a Hugo Chávez para que sepulte la moribunda Constitución de 1961 y asuma como dictador, hasta para cambiarle el nombre a la república, modificar los símbolos de la patria, y legislar a su arbitrio como lo hace su causahabiente, el Milosevic del Caribe.
correoaustral@gmail.com