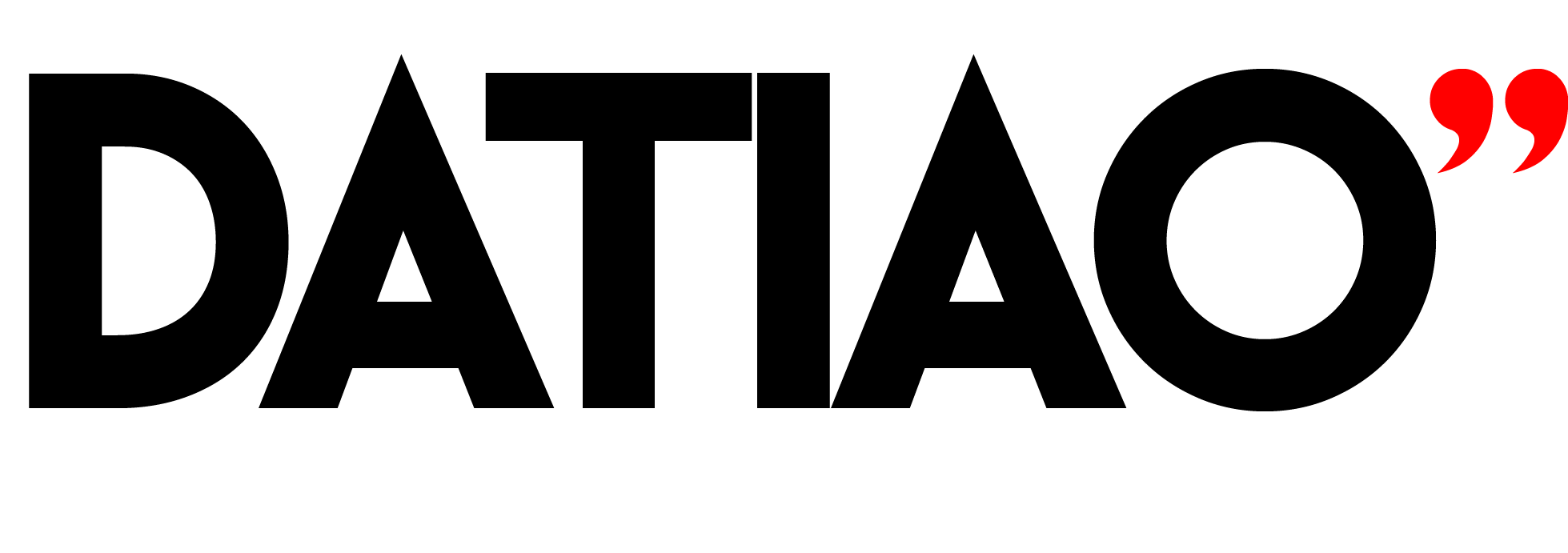Se dice que los venezolanos somos seres inacabados, generaciones de presente. Nuestra mixtura es la obra de distintas fuentes culturales, pero que no alcanzan a decantar. Se nos vuelven delta que nos sostiene como piezas en forja, en espera de otras riadas.
Ello puede ser una virtud cardinal si la miramos desde el ángulo de la perfectibilidad a la que estamos llamados como seres humanos. Al cabo, tras cada generación, las sociedades con memoria se perfeccionan sobre las experiencias que las preceden y les impiden se las tome como objetos sin alma, disponibles al azar. Pero la condición inacabada se vuelve rémora, cada vez que es explotada – así ocurre a lo largo de nuestra historia republicana – por quienes construyen sus dominios políticos sobre la reescritura constante del quehacer social y se creen los autores del Génesis. Castran deliberadamente los recuerdos, fundamento del aprendizaje humano, demonizándolos.
Los venezolanos somos hijos de una mixtura cósmica, diría don José de Vasconcelos. Hemos sido ajenos a la idea de una raza pura originaria y culturalmente terminada, o que se sobreponga a otras distintas. Somos todas las razas y ninguna de ellas alcanza especificidad. Y siendo ello una virtud como amalgama, que nos vuelve síntesis de lo humano y civilizatorio, se ha vuelto contra nosotros al presentarnos y hacernos ver como seres sin definición, sin capacidad para asimilar un ser o identidad propios, solo posibles de haberse sostenido la memoria de todas las capas que han formado a nuestro conjunto desde hace 500 años.
La constante ha sido la violencia armada, el asalto del poder para la forja de hombres nuevos, de contextos sociales que no se miran en las carencias y soledades de nuestras gentes, sino en el logro del poder para dominar el botín que ha sido Venezuela desde su lejano amanecer. Cada caudillo emergido desde la hora en que se cuece nuestra independencia segunda, en los campos de Carabobo, pretende una patria propia dibujada a su imagen y semejanza, acompañada de “su” Constitución. De los padres fundadores civiles, parteros de ideas que se maceran en los habitáculos de la razón y desde la Colonia, ni siquiera sus huellas pudimos conservar después de 1812.
LEA TAMBIÉN | UNESCO siembra odio al rendir homenaje a Che Guevara
Antonio Ledezma nos tributa un libro con el título de esta columna. Sin regresar hacia el alba, con pluma ágil y corrida, sin adornos que distraigan, recrea el tiempo político durante el que se forja nuestra república. En sus entresijos, ayer como hoy, revela cómo se cuelan las deslealtades, las miserias, las pequeñeces de quienes solo buscan quedarse con el poder en Venezuela.
Se trata de personajes que, afirmando que llegan para reivindicar nuestros fueros soberanos y libertades, los entienden como los suyos, para mandarnos y encarnarnos y para disponer de nuestros destinos a sus anchas y como amos. Todos a uno, con sus excepciones ilustres, que las muestra Ledezma en su narrativa viva y vivaz, siguen mirándonos a los venezolanos bajo la óptica bolivariana, como un pueblo impreparado para el bien supremo de la libertad.
Antonio no oculta ni dulcifica nuestra historia. Busca que cada venezolano y cada venezolana la confronte desde su realidad individual y cotidiana, con dos propósitos que se hacen evidentes en la lectura de sus páginas escritas, repito, con sencillez y locuacidad. Nos enseña que tenemos raíces buenas y también malas, cosas muy buenas y otras humanamente muy malas como le ocurre a todo hijo que al forjarse mira el molde de sus progenitores, a quienes respeta, pero intenta superarlos.
Lo que es más importante, nos recuerda que los venezolanos tenemos partida de nacimiento, no somos expósitos como se nos hace creer tras cada paso de gobierno. Así, llevándonos de la mano como un celoso maestro de primeras letras el autor nos explica, seguidamente, como alcanzó Venezuela a superar sus muchos traspiés y como pudo empinarse alto, montada sobre el taburete de su recorrido patrio.
A Antonio le trato y descubro mientras somos vecinos de la Plaza Bolívar en Caracas. Él, nuestro burgomaestre y cabeza del municipio fundacional de la Emancipación, y yo el gobernador. Ambos de filiaciones distintas, pero ambos demócratas a pie juntillas, aprendimos el uno del otro a respetar a la gente, a entender que el destino de la capital cuyo gobierno compartíamos estaba por encima de nuestras debilidades, protagonismos e incluso competencias burocráticas.
No se queda su libro en lo coyuntural. Tampoco se detiene en las pequeñeces, y menos alimenta vanas esperanzas en quienes sufren los rigores de la diáspora que hoy afecta a los venezolanos, nuestros compatriotas. Una que corre hacia afuera y otra que se desperdiga hacia adentro, transida por el dolor de los lazos familiares destruidos bajo la satrapía imperante.
Ilumina caminos, propone y lanza ideas sobre la vía, nunca dogmas de fe; para que sus andariegos las tomemos y las debatamos, para que las reflexionemos al actuar y para que, aprendiendo de nuestra común historia, la que trajo las aguas encrespadas del presente, constatemos que un mañana seguro es la consecuencia del esfuerzo y el trabajo creador compartidos. No tendrá destino Venezuela, en efecto, de encontrarse fatalmente atada a los logreros de oficio, a los narcisistas de la política digital, traficantes de ilusiones, cultores de la “fotocracia”, débiles ante el morbo de la corrupción.
Es el libro de Antonio Ledezma, así lo creo y lo constato después de revisarlo y meditarlo, un testimonio válido. Es una visual que se puede acompañar o de la que se puede discrepar, pero viene extraída de enseñanzas tomadas de nuestro recorrido republicano e interpretadas de buena fe, con desprendimiento, hasta perfilar propuestas para que la Venezuela que sufre y a la que urge mirar a sus ojos, rescate una esperanza cierta, que ha desaparecido en lo inmediato y por lo pronto.