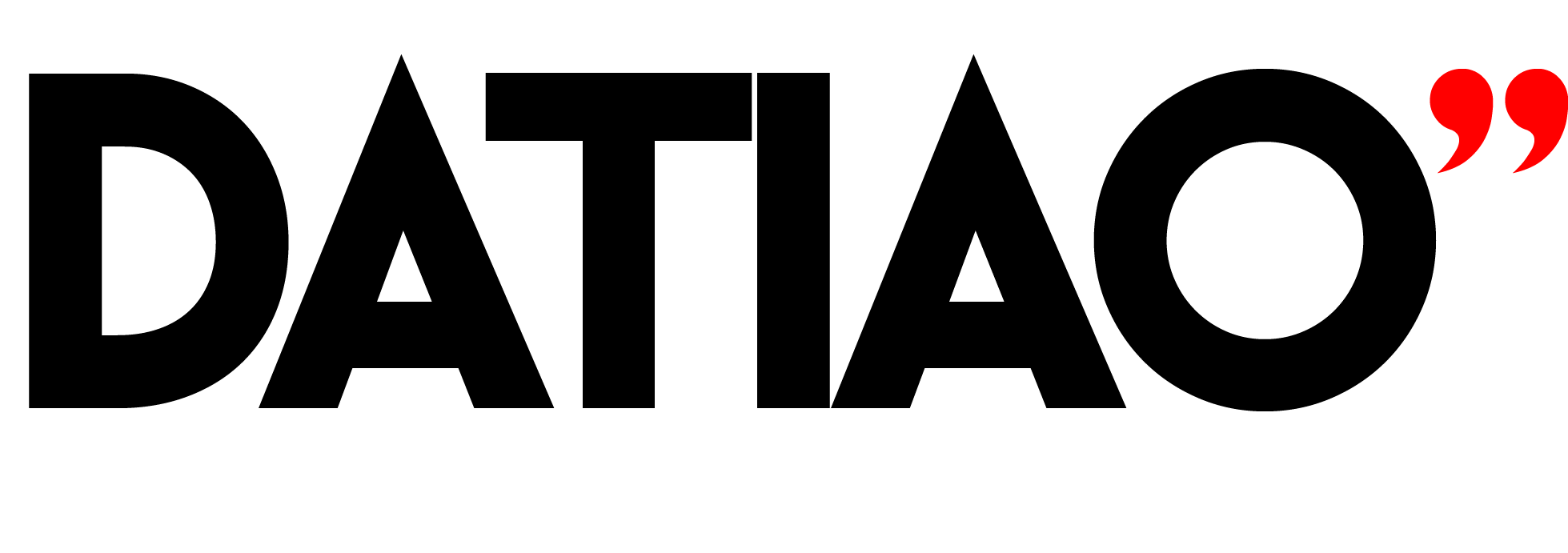Sabana Grande se extiende entre plástico y tecnología desechable. Son las ocho de la mañana. Me abro paso entre los empleados de las oficinas y los pregoneros free lance que se acumulan en ciertos puntos como abejas alrededor de la reina.
Me abro paso porque intento caminar a ritmo fitness, un ritmo que me permita engañar a mi sedentarismo y hacerle pensar que está amenazado. La verdad es que sería incapaz de hacerle daño, en algún momento del recorrido terminaré con algún bollo levado.
El ritual diario de recorrer los adoquines de la sabana implica reconocer cualquier cambio en ella. Mi mamá empieza a contar las nuevas construcciones: una, dos, tres… Son unas cinco y se levantan velozmente desde hace unos meses. Empezando en la esquina del edificio Los Andes hasta la frontera de la Plaza Brión. Ese es nuestro recorrido.
Faltan cosas. No hay necesidad de repetir la cartilla, pero se sabe que falta agua, luz, internet, vacunas y efectivo.
La sabana intenta suplir el agua con barras de chocolate Rodrigo (versión turca del Snicker americano); la luz con lámparas de youtuber (esas redondas con un agujero existencial en el medio), el internet con teléfonos celulares Redmi, las vacunas con copias AAA de los Balenci o los Off White de Virgil Abloh; y el efectivo con los efectivos policiales de diferentes divisiones, cuadrillas, departamentos.
Me divierte analizar el diseño y las telas de los uniformes. Con sus logotipos bordados y el pésimo fitting de los pantalones que no hacen gracia alguna a las “femeninas”, como ahora llaman a las mujeres policías. Es un delito andar con un pantalón tan mal cortado. Hoy estaban formados recibiendo la arenga matutina: “Tienen que recordar que la sabiduría del superior siempre…”. Seguimos de largo.
De esas cinco construcciones ya levantaron dos. Las aperturan (sic) con una velocidad tremenda, como construcciones de Ikea. Hay dos nuevas zapaterías. Más poliéster, más plástico, más remixes de las Crocs del Conejo Malo. Esas las quería. Entré a preguntar, ya no quedaban tallas pequeñas. Me fui triste de la prístina tienda recién inaugurada.
A mí me angustia el mal gusto del diseño de los logotipos de las tiendas. Esas son mis angustias, lo decidí hace tiempo. Entre las nuevas tiendas de ¿tecnología? hay unas que nacen como hongos en la humedad: los Canguros amarillos.
Hay al menos tres marsupiales en el bulevar, siempre abiertos, sea radical o sea flexible. Mi mamá y yo les tenemos ojeriza. Siempre tienen efectivos guardianes y cortaron un árbol para que su anuncio corpóreo de plástico chillón se viera. Ha pasado un mes y el árbol burlón ya les creció en la cara. Hay otras bodegas que no tienen para los corpóreos en plástico y deben poner su nombre en una lámina forrada con una impresión de cuarta. Mi mala intensión les pronostica un desteñido progresivo e ineludible.
Hablo de las marquesinas azules de las Farmacias Luna. La luna es la misma de la bandera turca. No sé si tienen que ver con los dos health trucks que se parquean en el bulevar, pero en ambos lados las medicinas son turcas. Una ganga lo del acetaminofén; te dan las 6 tableticas sin caja y sin posibilidad de entender lo que dice, pero uno tiene fe y el acetaminofén de 1$ funciona.
El tapaboca hace efecto y aumenta el nivel fit del ejercicio. Los menorcitos sí no tienen tapabocas. Están dormidos en las banquetas pero hay que levantarse temprano en la calle. Lo que pasa es que hoy hace un día azul precioso con un solecito tibio. El chamín sigue rendido, pero está de suerte, le dejaron una bolsita de pan recién comprado al lado de la cabeza. Más adelante hay otros tres, se apuran para que los funcionarios no fastidien, se pierden rápido. Solo se ven los tres bolsos tricolor ruñidos doblando una de las callejuelas.
De repente hay doce, catorce, ¡20 chamos! de no más de 20 años atorados en la entrada de una galería de techo enano, frente al gran palais de la tecnología caraqueña: el City Market.
De nuevo, mi mamá y yo especulando: ¿será la competencia? ¿o serán las mismas tiendas en uno y otro?
Como en una película de los hermanos Safdie caes en un peaje de pregones (con y sin tapabocas): ¡Celulares! ¡Pregunte sin compromiso! ¡Equipos móviles! ¡Accesorios! ¡Servicio técnico! Son los casi 20 chamos tratando de arrastrar a cualquier oficinista que pueda estar pensando que su cargador ya no es tan rápido como antes.
El chamo, como la abeja, pilla la feromona de la duda y convence al laburante de que no sólo debe cambiar el cargador, sino más importante, el vidrio de la pantalla. Que tal parece dura un par de semanas, a juzgar por la oferta y la demanda. La ventaja es que te lo instalan allí mismo.
Algunos tienen un uniforme, es una franela negra con el logo dorado de las galerías: Tecno Market. Un tecno bodegón como lo describe el registro mercantil y su RIF que ya saben dónde veo: en la valla plana impresa con el sospechoso vinil. A las lunas se suma el símbolo chino de la prosperidad. De esos bodegones, también hay varios en la sabana grande cada vez más pequeña.
Un día entré. Se emocionaron y pensaron que quería un Redmi, unos audífonos con orejas de gato o al menos una lámpara de influencer; pero yo solo quería un pop socket.
El pop socket es un curioso dispositivo, que te engaña con su aparente inutilidad pero que pegado al celular, te permite agarrarlo mejor sin estirar todos tus dedos y soportar el peso de las horas de scroll.
Ya mi pop socket de Sailor Moon estaba manchado, quería otro y entré a la galería. Una tras otra, una tras otra, se repetía el diseño de las vitrinas: los celulares, los accesorios y sendos potes de Nutella. No Nutellas turcas, que también hay (no las compren nunca), las italianas hechas con aceite de palma de toda la vida.
Bueno, como en las pinturas llamadas “bodegones” en cada vitrina había una Nutella, dos cajas de cartón de celulares, una acostada y la otra de pie -como para hacer atractiva la composición- y los audífonos con orejas de gatos. Pueden estar sobre un estante de vidrio estéril o sobre una tela satinada. Todo está iluminado con led.
Lo que me sorprende no es la pasta untable de chocolate y avellanas en una venta de móviles, ese es el salvoconducto que les permite operar en radical y flexible (brillante idea aunque no lo admitas); lo que me sorprende realmente es la homogeneidad. Todos los sucuchos son exactamente iguales de antisépticos, grotescamente bien iluminados y con la mercancía acomodada de la misma manera. El capital humano era lo distinto. Unas dependientas eran más entusiastas, otras más perezosas, algunos chamos tenían mejores habilidades: “¿En qué te podemos ayudar?, chica, pregunta sin compromiso”.
- ¿Tienen pop socket?
- No, amiga.
- Gracias.
Noto que todas las paredes están forradas con el vinil impreso a color, se repite la iconografía clásica china y hasta un personaje animado adorable que me hace sonreír. “No tienen, ma; hay que ir a City Market. Pero vamos después”.
Afuera las abejas siguen trabajando. “Adelante, adelante, somos tienda física”. Se para una señora y pregunta algo, el muchacho le indica que debe seguirlo. A diferencia del tecno bodegón, el City Market debe permanecer cerrado en su cara al bulevar, para entrar, sigues al pregonero que te llevará hasta la tienda. Siempre tengo las mismas preguntas, cuántos celulares podemos necesitar. Cuántos cargadores, vidrios templados, pop sockets, cargadores y forros. Cuántos. Nunca sabremos cuántos; ni yo ni la chama pregonera que está mandando una nota de voz, alejada del bullicio de sus co workers: “Te dejé una pasta”, le susurraba al Redmi.
Ya estamos sudando, ha funcionado imprimirle ritmo al trayecto. Ahora es mi mamá la que se detiene. La espero en una banqueta y desde allí la oigo: AHORROS. TREINTA OCHO TRES. Si en el 2017 me hubieran dicho que íbamos a terminar gritando las claves a las cajeras, me hubiera reído. Y me hubiera reído porque uno es muy naïve en el fondo y no esperas que ya nadie esté interesado en tus 20 millones de la cuenta de ahorros del Mercantil que equivalen a 5 dólares (al día de escribir esta memoria).
“Gracias, hija”. Se despide mi mamá de la cajera y aprieta sus panecillos dulces solo después de doble chequear que la tarjeta de débito desteñida está en su koala. Ahora sí, ya está bueno. Apretamos el paso, ya distinguimos las tres letras gigantes formadas de grama plástica: CCS. Llegamos a la esquina de Los Andes, esperamos el semáforo y cruzamos.
Con El Sebin llenándonos los ojos, ya lo sabemos, estamos cerca de casa.
Malena Ferrer es la autora del texto y de la ilustración que acompaña el artículo.