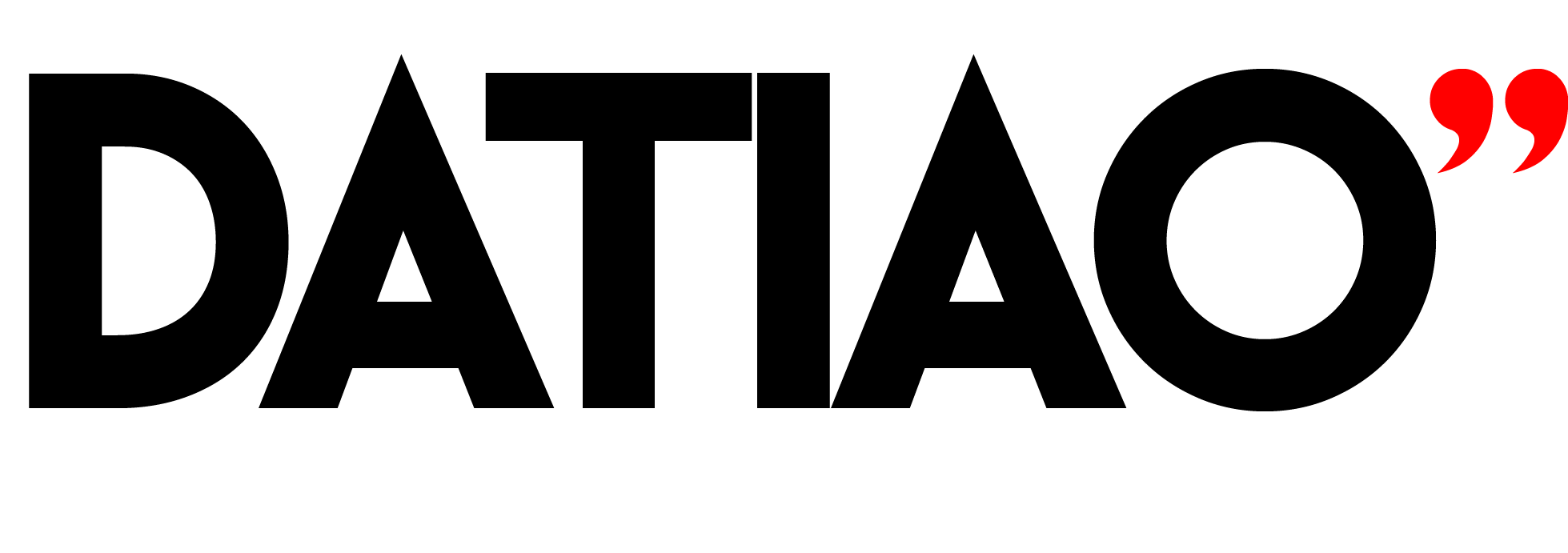La pandemia de la covid-19 hace evidentes las rupturas culturales, económicas y políticas que avanzan en el mundo. Se trata de ese proceso deconstructivo global y en marcha que solo encuentra contrapartida en la unidad de los caídos.
La expresión más inmediata de lo primero es la fractura de los moldes intelectuales modernos. Se han vuelto franquicias al portador el Estado con sus jefes, los partidos con sus “dueños”, mientras se hacen exponenciales las “identidades al detal”, incluyendo a la “ciudadanía digital”.
Aquellas reclaman se les reconozca como diferentes por las mayorías, a las que desconoce fundándose en su diferencia; esta, como “objeto” indiferenciado de internautas o dígitos que fluyen sobre las autopistas digitales con “sus” verdades de conveniencia y a la medida, expelen con indignación sus deseos, más que sus necesidades.
La dispersión del género humano, la fertilidad contemporánea de la alucinación o la imaginación separada del entendimiento, junto a la resistencia del hombre contemporáneo haberse asido o admitir límites, es decir, vaciarse como vino nuevo que se cree en odres viejos, viene de atrás.
La diáspora global ocurre de modo protuberante una vez como se deshace este de ataduras nacionales e históricas para usufructuar de su orfandad, sobre todo a partir de 1989: “el Estado-nación como los viejos partidos y movimientos políticos basados en la clase se han visto debilitados”, recuerda Eric Hobsbawn, el famoso historiador británico de origen egipcio fallecido en 2012.
El caso es que ahora se presiona al mismo hombre para que dé un salto más e incluso abandone, para lo sucesivo, el peso de los vínculos paternofiliales y hasta familiares. Se le dice que es una víctima del patriarcado, de sólidos culturales que impiden se le reconozca como dios caído del Olimpo y en una hora de relatividades o liquideces, de creencias informes y en movimiento constante, como la actual.
Otras verdades y absolutos, así, buscan ser mineralizados tras el telón -¿de conveniencia o al arbitrio, objetivas e inevitables?- para que sirvan como ejes de la Era naciente, la de la dispersión social y las incertidumbres morales. Las resume el Gran Reinicio predicado por el Foro de Davos, cuyas fuentes inmediatas constan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas: suerte de decantación de las antes elaboradas por el Foro São Paulo y recién actualizadas por su causahabiente, el Grupo de Puebla.
LEA TAMBIÉN | El cinismo paulista se instala en Paraguay
Mientras que la Agenda 2030 deja como objeto de museo a la democracia y al Estado de Derecho –síntesis que son de la cultura judeocristiana y grecolatina– y así como el Foro y el Grupo se curan en salud haciéndose víctimas, denunciando que los persiguen a través de una modalidad de “guerra híbrida” y lawfare arguyéndose colusiones con el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, desde Davos se fijan los hitos de la convergencia poscultural.
Se plantea un “nuevo contrato social” que salve (1) las identidades sucedáneas de la nación, las étnico raciales, de género, de orientación sexual; (2) la transición ecológica, en el marco de una Naturaleza que mimetiza al hombre; (3) la gobernanza digital y robótica; y (4) un capitalismo innovador, de partes interesadas o stakeholders, superador del antagonismo obrero-patronal marxista.
Pasadas como han sido dos generaciones (1989-2019), en su delta se muestran como causas eficientes del ecosistema en forja, a la Tercera y la Cuarta Revoluciones industriales, diluidas u ocultas tras el fogonazo histórico del final del comunismo.
Una y otra llegaron para comprometer las nociones estructuradoras de los espacios y el tiempo, propios de la política y del Derecho –regidos por el artificio racional e integrador de la dispersión medieval, El Leviatán hobbesiano o Estado-nación– y de suyo hasta perturban el concepto de la velocidad histórica, como relación del tiempo con el mismo espacio. Así, le abren puentes al predominio del tiempo real e instantáneo, a la cultura pret-a-porter y a la virtualidad en todos los órdenes de la existencia humana.
La invocación que hace el Grupo de Puebla de un emergente “derecho social al Estado” no es sino otra estratagema de mercado, como lo fuera el socialismo del siglo XXI. Es una marca de fábrica o mito movilizador, son las cenizas que restan de un Estado ahora sin nación e instrumento de mero dominio sobre la dispersión de las minorías que forman mayorías circunstanciales, mientras se instala la realidad global descrita.
El caso es que al producirse el deslave de lo humano desde los espacios que le sirviesen de contenedores –los señalados Estados y los partidos o las asociaciones, también las ideologías, a manera de ejemplos– y al acelerarse las transmigraciones por obra de una novísima razón práctica: las identidades negadoras de la patria, las ataduras de los unos a los otros o la otredad –la alteridad, esencia de la persona una y única bajo las guías de la libertad y la igualdad– se desvanecen. Pierden su sentido.
Cada constructor de identidad self service y cada internauta se mira a sí mismo. Como lo afirma el académico Rafael T. Caldera, se trata del varón o mujer que antes que amar a la verdad despliega su amor propio, y asume la verdad como objeto de su posesión. Fija vínculos con quienes, según sus compulsiones, considera similares en la coyuntura y antes de que vuelva a cambiar de identidad según le parezca, o le resultan necesarios al momento de reclamar, colectivamente, el reconocimiento de “derechos” construidos desde el egoísmo o el narcisismo digital.
La nación o la identidad dentro de la patria es hoy una mala palabra. Se olvida, incluso en Roma, lo que denunciaba Jorge M. Bergoglio, Cardenal Arzobispo de Buenos Aires: “Somos parte de una sociedad fragmentada… Esta realidad se debe a un déficit de memoria, concebida como la potencia integradora de nuestra historia, y a un déficit de tradición, concebida como la riqueza del camino andado por nuestros mayores”
Por Asdrúbal Aguiar