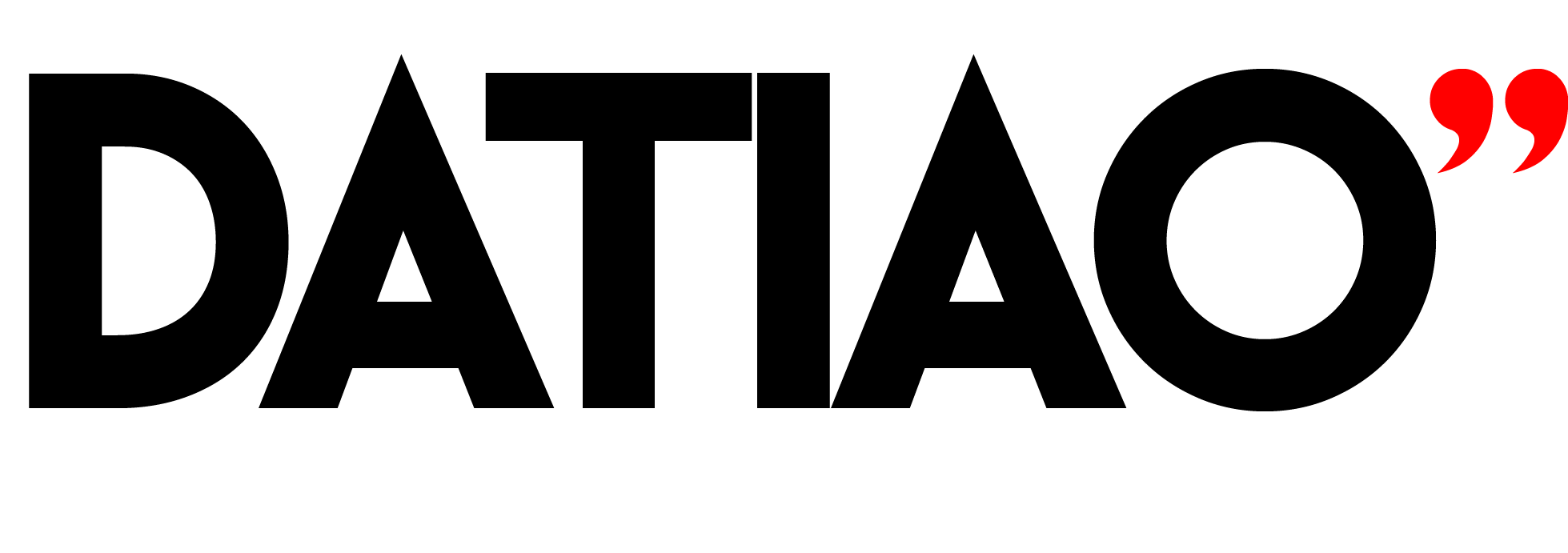Al justificar mi reciente libro La mano de Dios: Huellas de la Venezuela extraviada (2020) y al recrear los 300 años de vida hispana nuestra: malditos por las espadas que nos forjan y que nos piden renacer tras cada revolución, busco en el pajar alguna raíz maltrecha que nos devuelva el sentido de la patria. La diviso como la sublimación de la nación. La encarna Ulises, exponente mitológico más cercano a la realidad de lo humano: “Arde en fin por la patria mi pecho, y solo llama el feliz día que al hogar me vuelva”.
Cada noche, cada día, reparo en mis libros y en los papeles ausentes. Pienso en mi familia que se hace distante. Mi recuerdo vuelve al primer suelo, al de mis mayores, al espacio originario, modesto e insustituible del que se desprendieran mis experiencias en el tiempo. El ecosistema digital y sus redes me sacia en lo inmediato, pero luego deja un vacío como en el síndrome del drogadicto y se vuelve vicio. Hace añicos lo vital y prosterna el significado de Ítaca como sitio y en su ejemplaridad.
Ella es para Odiseo su símbolo de esperanza en la travesía y ante la adversidad, y al cabo, sosteniéndola en su memoria se le vuelve compromiso de fidelidad. Penélope le espera en Ítaca pasados veinte años, y teje un sudario para alejar las tentaciones.
Mal entiendo, así, que nuestra Casa Común, nuestra madre Venezuela, a la que esperamos reencontrar concluidos nuestros dramas personales, esté siendo liquidada en almoneda sin dolientes que la defiendan. Los amantes de nuestra Penélope se han hecho presentes y se la debaten. Ofrecen sus precios. La Guayana Esequiba se nos amputa en ausencia y en el Tribunal de La Haya. Los criminales del oro y de la droga ya se engullen nuestro costado occidental y el lado sur de la Nueva Andalucía y la Guayana coloniales que recibiésemos en herencia de nuestros mayores, para su cuidado.
En el extremo nororiental, el acceso al mar océano nuestro, donde casi pierde la vida ese otro Ulises que en 1498 nos descubre y antes lucha para no ahogarse entre las aguas salobres y las dulces procedentes del Orinoco, se lo apropian las potencias petroleras del planeta. Un ocupante precario, sobre un territorio que hizo parte de la Capitanía General de Venezuela, así lo ha dispuesto.
La comunidad internacional, complotada con las Guipuzcoanas que succionan el oro negro desde las entrañas de nuestro lecho marítimo Esequibo, nos piden y exigen negociaciones. Eso sí, limitadas a los títulos protocolares y a los ayuntamientos que van a ser dispensados por vía electoral, en esa república cervantina e imaginaria que nos están dejando.
Lea también | Venezuela y su Esequibo son la prioridad
Miguel J. Sanz, uno de nuestros Padres Fundadores – me refiero a los civiles de 1811, egresados de la Real y Pontificia Universidad de Caracas – escribe y describe lo que entiende como patria, “aquella especie de amor que se conoce con el nombre de patriotismo”. Nos dice sobre el orden de las leyes, de las circunstancias propias que elevan a la gente y expresan sus virtudes. Y el maestro Andrés Bello, pionero de nuestra diáspora, en su elegía del desterrado y entre las brumas londinenses ve como objeto de su amor memorioso, justamente, al solar que hoy perdemos y lo reuniera con los suyos, en el que yacen los suyos en Tierra de Jugo. Son las visuales y los olores de su Ítaca los que Bello no olvida con el paso de los años: “Amada sombra de la patria mía, orillas del Anauco placenteras, escenas que la edad encantadora que ya de mí, mezquino, huyó con presta, irrevocable huida, … ¿Qué es de vosotros? ¿Dónde estáis ahora compañeros, amigos, de mi primer desvariar testigos?”
¿Quiere desprenderse del dolor don Andrés y lo arroja como el agua vieja que corre hacia el caño para seguir su camino y sobrevivir ante la desventura?
No. Su desgarrador e íntimo grito ahogado, como el de los italianos patriotas oprimidos por los austríacos al recitar el canto del Nabucco, antes bien se le hizo oda a la libertad, himno a la memoria que le sostiene por sobre las miserias de su pasado acontecer político.
La nación y la patria, en suma, no reside en quien se atrinchera o espera se le realice la promesa mesiánica. Mal existe en quienes medran a precio de la misma patria, bastándoles de ella algún amuleto o pequeño muro de lamentos. La esencia y el auténtico sentido final de la patria está las raíces que se hacen promesa y en la fidelidad al recuerdo que no se deja apagar hasta la vuelta. Vive la nación en quienes a diario hacen que Venezuela sea lo primero. La patria no son las mezquindades ni los mendrugos que se transan en el altar profano de los intereses diplomáticos. Ella es el alma inmortal que se sucede en las generaciones del porvenir, pues es historia con partida de nacimiento que no se oculta; incluso y a pesar de que sus orígenes partan de un vientre marchito por el fanatismo y más tarde violentado con las traiciones de uniforme o de levita.
Venezuela son las espaldas de las víctimas de la xenofobia. Se encuentra en el dolor de quienes padecen frío y desmayan sobre las carreteras fronterizas, en búsqueda de pan y también de afectos leales. Está en los torturados, en las mazmorras de la Babilonia caraqueña, en los esclavos que extraen oro y se los pagan con sangre los patrones cubanos, chinos, iraníes, rusos, turcos, y helenos.
Pero está la patria, no lo olvidemos, en los amerindios del territorio Esequibo quienes por considerarse venezolanos por nacimiento ofrendaron la vida a finales de los años 60 del pasado siglo defendiendo lo nuestro. Al término vivieron el ostracismo o terminaron en las cárceles de Forbes Burnham, socio de los hermanos Castro, quien gobernaba a la otrora Guayana inglesa.
Por Asdrubal Aguiar, columnista de GloboMiami