En uno de los capítulos de la exitosísima serie Wanda/Vision, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) mira durante un largo minuto a la cámara. Acaba de descubrir que Geraldine/Monica Rambeaud (Teyonah Parris) es una posible enemiga. Y el rostro dulce del personaje, hasta entonces relajado por una expresión amable, se tensa. La boca apretada, los ojos entrecerrados. “No eres mi amiga. Y ahora mismo, eres una intrusa” dice.
Levanta las manos y de súbito, todas las sonrisas, la amabilidad del juego de realidad y metaficción que sostiene el argumento del programa, cambia. Wanda avanza y el poder fluye a través de ella, como una explosión carmesí. Ya no es el ama de casa de la sitcom que intentó representar, sino un personaje peligroso, poderoso. Uno tan cerca de un villano que desconcertó a la audiencia.
Durante ese espléndido primer plano, el personaje de Olsen dejó a un lado las convenciones y las pequeñas restricciones a las que se había sometido, para desatar toda su furia en un único gesto agresivo.
Hasta hace menos de tres décadas, que un personaje femenino pudiera ser tan poderoso, violento y en especial, ambiguo, habría resultado impensable. Para la cultura pop, la mujer tanto en el cine como la televisión, cumplía un rol específico. La de ser el reflejo de la imagen cultural femenina.
El inevitable tránsito de percepciones el género y especial, el rol como parte de los argumentos de programas y otros espectáculos, ha creado toda una pléyade de nuevos personajes formidables. Una evolución que, además, muestra la forma en que lo contemporáneo analiza sus propios mitos y narraciones.
Por supuesto, hubo indicios que mostraban que la evolución era imparable y necesaria. Veinticinco años atrás, Mónica Geller se fue a la cama con un hombre al que apenas conocía en el episodio piloto de la ya emblemática serie Friends. Fue una decisión osada: los creadores Marta Kauffman y David Crane, admitieron después que les llevó esfuerzo convencer a los productores que la “chica buena” de la serie, hiciera algo semejante, que encajaba de manera más directa con la tradicional “villana” o al menos, el personaje que vendría a dar un ejemplo sobre buena conducta en la medida en que la serie avanzara en su argumento, que aún no era muy claro más allá del de narrar la vida de seis solteros en la ciudad de Nueva York.
Se trataba de una discusión sobre la moralidad de los personajes, que en la actualidad nos parecería impensable y que, de hecho, sería por completo incomprensible en el universo actual de personajes extravagantes, poderosos, osados, sensibles que la llamada Edad Dorada de la televisión creó desde el principio de refundar los estereotipos de la cultura pop desde sus cimientos.
Pero a principios de los años noventa, la diatriba fue del todo válida, no sólo porque elaboró una nueva versión sobre la forma en que se comprendía a la mujer televisiva sino porque, además, planteó una idea básica sobre cómo se analizaría lo femenino en una serie que tenía por esencial objetivo, debatir sobre las relaciones contemporáneas en el entorno urbano.
¿Quién era Mónica Geller, hermana, cocinera y buena amiga, que además tomaba decisiones del todo erróneas en el terreno romántico? “Queríamos una mujer real, una buena mujer que cometía equivocaciones, que podía ser controladora, amorosa, sobreprotectora, egoísta. Queríamos a una mujer real” contó Marta Kauffman para el New York Times.
“Tomó tiempo decidir esa escena, sus implicaciones e incluso si se mostraría. Al final, nos pareció necesaria”. Y de hecho, tanto lo fue que ese primer gran traspiés de Mónica con el “tipo del vino” sería una línea argumental que no sólo humanizaría al personaje, sino que le brindaría un extraño peso en el futuro.
“De pronto, Mónica era tu amiga, la que lloraba al tipo que la había engañado y también una mujer con la que podía resultar irritante” dijo Kauffman “Un personaje real e inolvidable, por completo nuevo en la televisión”.
Kauffman tenía razón. Por años, las mujeres en la televisión fuera una combinación entre el estereotipo de la bondad y la abnegación, entremezclado con la versión más habitual de la maldad femenina, que incluía por una serie de clichés heredados de argumentos cinematográficos que interpretaban a heroínas y a villanas desde lugares distintos del espectro narrativo.
Para bien o para mal, la concepción de la “chica buena” y la “malvada” sobrevivió décadas de análisis y sobre todo, la evolución de la televisión, que por casi cuarenta años, siguió mostrando a madres amorosas, hermanas rebeldes, amigas fieles a la vez, que mujeres de dudosa moralidad que creaban un tipo de maldad más cercana a la intriga moral que a otra cosa.
Por supuesto, entre ambas cosas, la noción sobre lo femenino con todos sus matices, pareció debatirse entre un lenguaje televisivo que imitaba las diversas evoluciones de la cultura pop y más allá de eso, una forma de comprender y analizar a la mujer como arquetipo dentro de los argumentos de la pantalla chica.
La llamada “Era Dorada” de la televisión cambió las normas o al menos, abrió la posibilidad que los personajes pudieran romper los estrictos patrones que les definían.
Al principio, se trató de una mirada preocupada a los entornos urbanos, sus dolores y matices, que The Wire llevó a un nuevo nivel y profundizó desde una sensibilidad desconocida. Más tarde, el crimen tomó un rostro humano con The Sopranos y la muerte una percepción más filosófica, dolorosa y curiosamente, más realista con Six Feet Under.
En realidad, la revolución de una nueva forma de contar historias en la televisión tenía más relación con la manera de entender a sus personajes. Un recorrido no sólo psicológico, pero también emocional, sobre cómo los hombres y mujeres se comprendían a sí mismos y además, elaboraban una mirada persistente y poderosa sobre su identidad.
El bien y el mal quedaron relegados a una idea más ambigua, compleja y matizada que permitió a los guionistas dotar a sus personajes de reflexiones existencialistas, que hasta entonces la televisión no permitía o al menos, no con tanta libertad.
La pantalla chica se pobló entonces de hombres levemente malvados, pero a la vez encantadores, una combinación de antihéroes desagradables con espíritus escindidos en una lenta caída a los infiernos.
Tony Soprano, Don Draper, Walter White, Vic Mackey asombraron por su cualidad multidimensional, prolífica y extravagante. Desde el hecho que concibieran el mal moral como una eventualidad en ocasiones inevitable — “Somos lo que la vida sostiene, no lo que creemos podemos ser” repite Tony Soprano con frecuencia — hasta el dolor existencial convertido en un hilo conductor sobre la forma en que se comprende la identidad colectiva.
Los nuevos hombres de la televisión eran arquetipos más que símbolos, metáforas de un tipo de sufrimiento moral y emocional que le brindaban una profundidad desconocida. Para el final de la década de los noventa y primeros años de los ’00, la noción sobre el bien y el mal construido a partir de una versión singular sobre lo falible, se había convertido en algo más profundo, más extraño y fascinante.
Una buena forma de comprender no sólo el paso de la televisión como evidencia de la evolución de la psiquis colectiva sino de algo más profundo, relacionada con el temor y la esperanza de una época descreída.
No obstante, las mujeres televisivas seguían conformándose con ser figuras marginales, asociadas o vinculadas a los conflictos del atormentado hombre de turno. Desde Skyler White (que pasó buena parte de las ocho temporadas de Breaking Bad haciéndose preguntas morales y espirituales) hasta la super heroína Jessica Jones, traumatizada, herida y abrumada por sus propios demonios, las mujeres de la televisión les llevó casi una década alcanzar el mismo aire de complejidad de sus contrapartes masculinos.
Y lo lograron a través de un método sencillo: despojándose de la presunción de bondad que, por mucho tiempo, les sostuvo como parte de su personalidad. Sobre todo, en el 2019, las grandes mujeres de la televisión no sólo no pueden definirse de una sola manera — o mucho menos, comprenderse desde una única dimensión — sino que tienen la extraña capacidad de la ambigüedad.
Desde Fleabag — de la comedia del mismo nombre que se alzó con un sorpresivo Emmy este año — a la maravillosa Nadia Vulvokov de Russian Doll, las mujeres que van contra la corriente del estereotipo han creado una nueva percepción sobre la duda existencialista, el dolor y el poder asociado a personajes femeninos.
Lea también | La violencia sexual, el miedo y la cultura pop: mirarse en el espejo de la culpa
Mientras la Hannah Horvath de Lena Dunham en Girls ya había dado los primeros pasos en una dirección parecida, los nuevos arquetipos femeninos de la televisión tienen una mirada mucho más eficiente e inteligente sobre el bien y el mal — y los pequeños espacios entre ambas cosas — que cualquier personaje anterior.
La gran pregunta que Marta Kauffman se hizo a finales de los ’90 “¿Alguien podría perdonar a Mónica por tomar malas decisiones sexuales?” se convierte en la actualidad en la noción que, de hecho, las malas decisiones de cualquier ámbito de estas nuevas antiheroinas, son un recorrido doloroso, brillante y profundo por la psiquis de la mujer moderna a la vez, que un reflejo profundo e intenso sobre los pequeños espacios que se esconden entre los habituales clichés televisivos.
Héroes y villanas, se entremezclan para construir un tipo de mujer poderosa que hasta ahora, había resultado desconocida para la televisión y sobre todo, para la versión sobre lo femenino de la cultura pop.
Los dolores, las mujeres, el nuevo poder
Rachel Bloom, la protagonista del éxito de culto Crazy Ex-Girlfriend, hace poco mencionaba que las mujeres televisivas tenían la necesidad de luchar con el imperativo “de la bondad”. Una idea que parece relacionada de manera directa con la capacidad de un personaje de sostener sus propios errores, dolores y equivocaciones sobre una idea de reivindicación.
La Rebecca Bunch de Bloom no sólo no lo hace, sino que, además, se conecta con algo más esencial en cómo se comprende el conflicto emocional que la sostiene: no hay juicios de valor. Rebecca podría estar loca, carecer de límites o simplemente haber perdido el sentido de la realidad, pero aun así, está conectada a algo más elocuente y brillante que sostiene al personaje como símbolo, sino a su comportamiento con su contexto, todo un logro que sostiene a una serie en la que las reglas del amor utópico se enlazan con las aspiraciones frágiles de una época emocionalmente cínica.
Otro tanto ocurre con The Marvelous Mrs. Maisel, en la que Rachel Brosnahan pasa de ser la víctima al centro de atención en un argumento que mira de cerca de los estereotipos para romperlos, de forma sistemática, elaborada y al final, cuidadosa.
La Mrs. Maisel que da nombre al programa, no sólo una mujer que ha sufrido el peso del cliché — “soy una mujer tan común que me reconozco en todas partes” dice en uno de sus memorables parlamentos — pero que, a la vez, logra deshacerse del deber ser tradicional a través del humor, un recurso poco habitual en un personaje que debe lidiar con la pérdida, el abandono y el miedo al desarraigo.
En medio de todo lo anterior, el personaje no sólo elabora un discurso profundo sobre lo que aspira como individuo — “soy la única mujer que ha sobrevivido a la historia de todas” dice entre carcajadas — sino un recorrido esencial de cómo se comprende a la mujer en la televisión. De pie frente al micrófono, Mrs. Maisel elaboró una percepción excepcional sobre la posibilidad del dolor, la redención y el triunfo a través de un recorrido brillante sobre el discurso sobre lo femenino en la televisión.
Con la Fleabag de Phoebe Waller-Bridge ocurre algo semejante, aunque en un extremo tan delirante que ocasiones, la comedia toca la tragedia para reivindicar los toques de amargo cinismo que sostienen su discurso. Waller — Bridge no sólo creó a la que se le llama “la antiheroína Millennial definitiva”, sino también un retrato realista de una mujer moderna en busca de su identidad.
Pero, no lo hace a golpes de efecto ni mucho menos, en medio de una línea de equívocos que convierten el humor en una forma de “perdonar” su dureza, libertad y vida desordenada. Fleabag es una mujer adulta que usa el sexo para evitar el desarraigo de nuestra época y lo hace con la misma naturalidad que personajes de otra época utilizaron el trabajo (Ally McBeal es el mejor ejemplo) o el amor romántico para encontrar su lugar en el mundo.
Para el personaje de Waller — Bridge, la percepción sobre el tiempo personal, la concepción del bien y del mal se elabora a través de algo más profundo, sentido e inteligente. Fleabag no busca disculparse por su comportamiento desordenado y caótico, sino que lo asimila como parte de algo mucho más grande que ella misma.
“Soy parte de este siglo y condenada a este siglo” dice el personaje, en una de sus borracheras, en las que alcanza sus reflexiones más filosóficas. Construidas para elaborar una noción sobre la concepción de la complejidad intelectual y los pequeños tormentos cotidianos, las aspiraciones espirituales de FleaBag, son una forma de expresión de intensa belleza además de profunda y compleja capacidad para la redención.
Para la Nadia Vulvokov de Natasha Lyonne las cosas son más complicadas: atrapada en un vórtice temporal que la deja a mitad de camino entre una mujer posible y los dolores a medio resolver, su personaje decide comprenderse a través de sus errores y la posibilidad de enmendarlos.
Por supuesto, gran parte de la identidad del show, recae sobre el personaje de Nadia, la víctima de un accidente cuántico imposible de definir. Cínica, enfurecida contra el “Universo”, pero, sobre todo, convencida que debe “luchar” contra la extraña circunstancia que sufre, la Nadia de Lyonne encuentra en la cólera la forma más fácil de sobrellevar el extraño ciclo de vida y muerte acelerado en que se encuentra atrapada.
La actriz dota a su personaje de una furia visceral y pesimista: no sólo está convencida que el loop infinito que la hace regresar luego de morir al exacto punto en que despertó en la primera ocasión es un “castigo”, sino que, además, analiza la percepción del bien y del mal desde el ángulo que la vida entera y sus vicisitudes son una enorme broma estelar para la que no tiene explicación.
“El Universo está tratando de joderme y no quiero participar” repite en cada ocasión en que el ciclo se repite, con despiadada uniformidad. Pero Nadia no le otorga un sentido divino ni tampoco sobrenatural al suceso. Se trata de “otra broma de mal gusto” de un Cosmos inexplicable que, según su propia experiencia, siempre le ha cobrado caro “su rebeldía”.
De manera que se enfrenta a la situación lo mejor que puede: trata de comprender como funciona su nuevo estado, la lógica que configura los límites de la realidad y cómo funciona el mecanismo de lo que sea esté sucediendo. Nadia es práctica, extrañamente pragmática y la situación no la desborda del todo: aun así, su recorrido por el tiempo convertido en un ciclo interminable tiene algo de extravagante e ilusorio.
A las primeras de cambio, Nadia está convencida se encuentra drogada — o lo estuvo — o al menos sufrió algún tipo de trastorno mental. Pero a medida que las horas se repiten — y también, el momento de su muerte — termina por aceptar que lo que está ocurriendo es un evento sobre el que no tiene control alguno.
La serie es mucho más que las travesuras del tiempo y las peripecias de Nadia mientras intenta encontrar cierto equilibrio en mitad del medido caos que vive. A mitad de la temporada, la verdadera dimensión del argumento se revela y tal como si de una matrioshka argumental se tratara, muestra sus dimensiones y capas más experimentales, emocionales y nostálgicas.
Nadia analiza la locura — su madre sufre de trastornos mentales — pero después, elabora una idea mucho más trascendental de lo que vive: ¿me lo merezco? ¿Se trata de un accidente inexplicable que sin embargo esconde un motivo?
La malhumorada Nadia intenta lidiar con su naturaleza desconfiada y termina por meditar sobre lo que ocurre como un suceso que requiere al menos un motivo ¿Le ocurre únicamente a ella o se trata de una red concatenada de pequeños errores que se unen para crear algo más amplio?
La respuesta parece encontrarla al conocer a Alan (Charlie Bennett) también atrapado en un loop infinito pero que, a diferencia de Nadia, encontró cierto sentido existencialista en la experiencia. A partir de allí, la serie encuentra su verdadero objetivo (reflexionar sobre nuestra capacidad para comprender un acto único de importancia inexplicable) y reflexionar sobre la trascendencia de nuestra vida como un fenómeno íntimo.
Nadia y Alan se encuentran perdidos, al margen de sus propias existencias, pero aun así, implicados de manera directa con el absurdo de comprender cada momento vivido — en más de una ocasión — como un hecho preciado y precioso. De pronto, no se trata únicamente del recorrido de ambos a través de la paradoja de vivir eternamente un puñado de horas, sino en cómo la circunstancia pone en perspectiva la forma en que asumimos cada paso en nuestra limitada conciencia de la identidad.
En otras palabras: Tanto Nadia como Alan, encuentran en el tiempo recursivo un punto de vista sobre el mundo y su propia vida que les hace cuestionarse sobre el valor de lo que hacen y aspiran. A solas en un mundo que miran desde una grieta marginal, ambos personajes asumen el despropósito del tiempo desde una lección de inestimable valor que se no revela pronto ni de manera sencilla.
El mismo sentido de la antiheroina atrapada en su historia, elabora un concepto por completo nuevo del dolor en la comedia On Becoming a God in Central Florida, en la que Kirsten Dunst interpreta a una furiosa viuda joven que intenta enfrentarse a una situación que no sólo la supera, sino que, además, amenaza con destruir la vida tal y como la conoce.
La Krystal Stubbs de Dunst es mucho más que su dolor y angustia, por lo que elabora una nueva concepción sobre el sufrimiento que se relaciona directamente con algo más angustioso, extraño y sustancioso: la venganza analizada como una potencial liberación.
Para Krystal, la percepción de destruir y el mal como elemento circunstancial, no tiene relación con su peso moral, sino con la búsqueda (insistente y consciente) de una forma de satisfacer el miedo que al final la consume.
Los matices del personaje son tan marcados — y de hecho, tan elaborados — que la serie termina por hacerse preguntas involuntarias sobre la temeridad, la crueldad y los terrores morales, todo en un ritmo frenético y lo que parece ser una breve percepción sobre los dolores crepusculares de una mujer abrumada por su tragedia privada.
Por supuesto, la antiheroína más paradigmática y sustanciosa de la televisión, es quizás la Rue interpretada por Zendaya en Euphoria, una criatura egoísta, dura y a la vez, maravillosamente frágil que se sostiene sobre el dolor de una adición que todavía no supera mientras trata de lidiar con la angustia del primer amor.
El personaje es una representación dura, honesta y diáfana sobre el tránsito de la niñez a los primeros años de la vida adulta, a la que además añade una buena dosis de material sobre la vida moderna. La serie tiene un ingrediente casi pornográfico sobre lo cotidiano que levanta controversia, por el inevitable cuestionamiento si trata de una forma de provocación pura o una necesaria mirada sobre la realidad sin filtros.
Rue no sólo se convierte en víctima, sino también en sobreviviente, lo que le permite recorrer un largo camino de expiación hacia algo muy parecido al sufrimiento emocional pero que tiene más relación con una absoluta libertad moral que asombra por su desprejuiciada sutileza.
En el libro “Pop Culture Now! A Geek Art Anthology”, el escritor Thomas Olivri asegura que la cultura popular es una expresión “camaleónica” sobre el espíritu creador humano, sino, además, “su ilimitada capacidad para trascender los precisos límites de la imaginación que la razón marca”.
¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? Quizás sólo la cultura popular, en toda su vastedad inabarcable, sea la única respuesta a eso. Y las nuevas mujeres de la televisión — difíciles, complicadas, imposibles de definir con facilidad — son algo más que un recorrido por la noción sobre lo posible. Son una búsqueda de un sentido lo femenino más complejo, feroz y desconcertante.
Dañadas, rotas y perjudiciales, las nuevas mujeres de la televisión sostienen una versión de las grandes heroínas vinculadas a su ambiguo poder para englobar el mal y el bien moral. Toda una proeza en una época de extremos.
Aglaia Berlutti columnista de Globomiami.

La pueden seguir en @Aglaia_Berlutti
En Twitter ella se define como “bruja y hereje. A veces grosera y quizá demente. Fotógrafa por pasión, amante de las palabras por convicción. Firme creyente en el poder del pensamiento libre”.
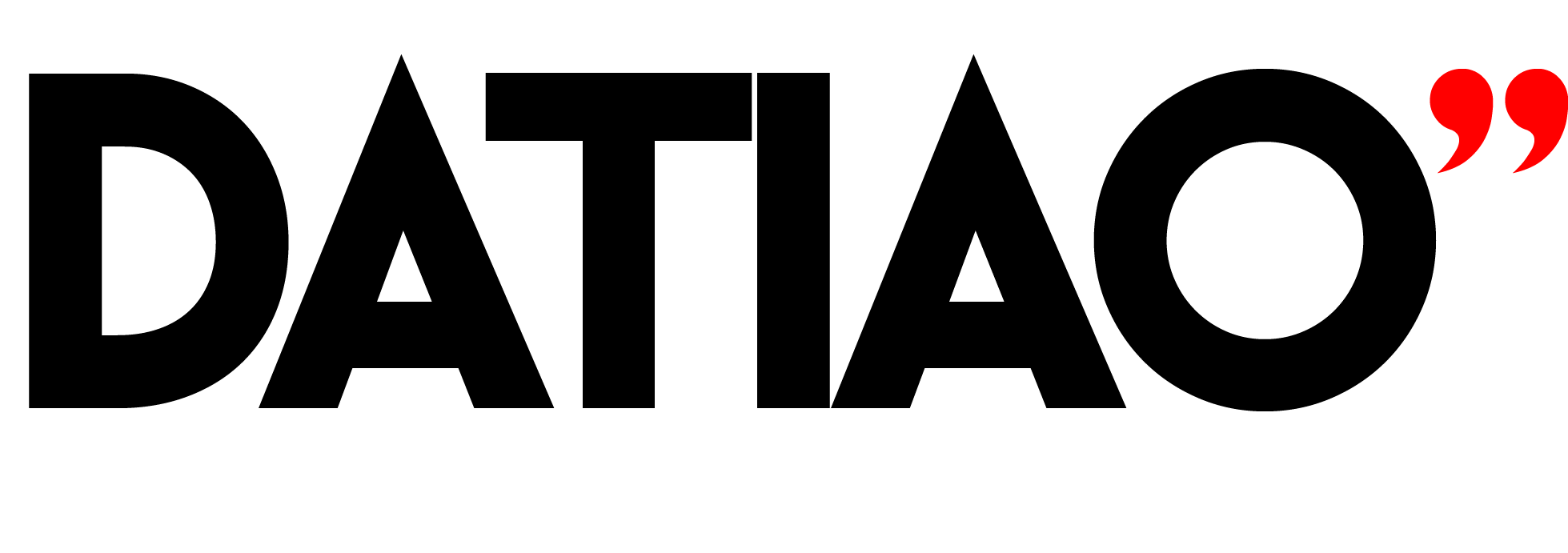



Largo y aburrido este artículo. Olvida los sitcoms más conocidos ( Casado con Hijos, Senfield, Rosseane etc) y sus mujeres multidimensionales para quedarse en la auto victimización progre.
Largo y aburrido este artículo. Olvida los sitcoms más conocidos ( Casado con Hijos, Senfield, Rosseane etc) y sus mujeres multidimensionales, quedándose en la auto victimización progre.