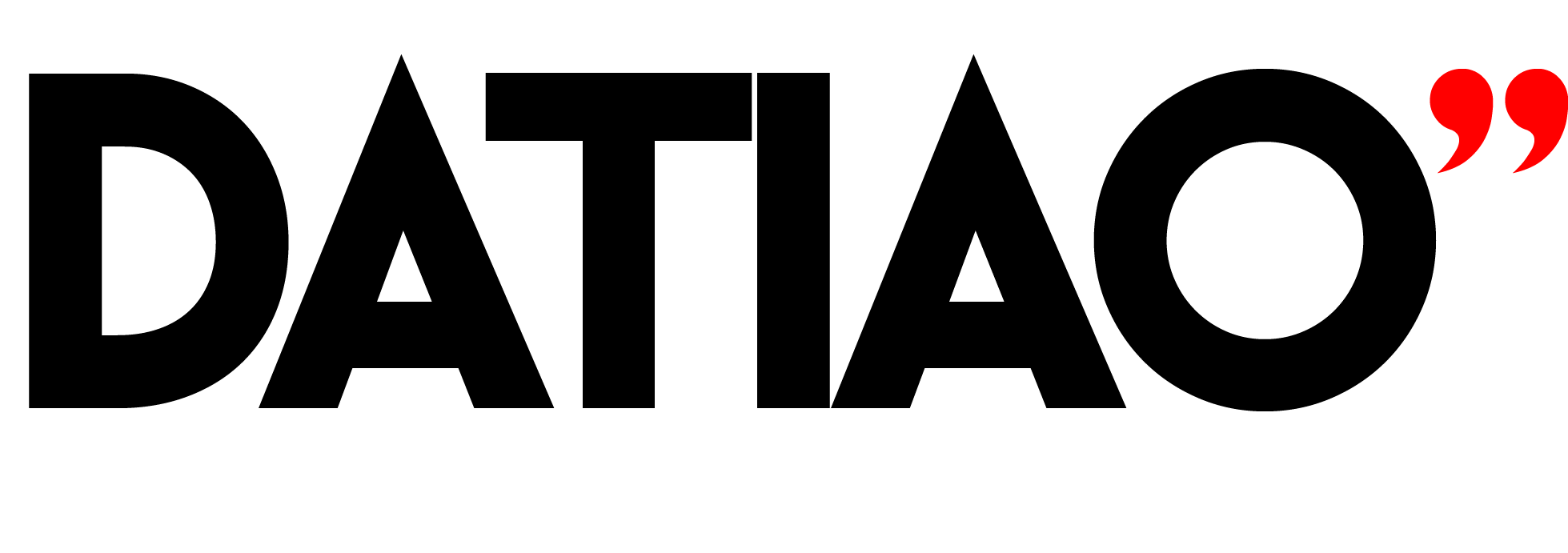La neblina se desliza como un fantasma.
El horizonte es blanco y negro, apocalíptico: la niebla y una nube oscura y gigantesca que se posa sobre el cerro del Picacho, el punto más alto y frío del llamado páramo de Berlín, en el departamento de Santander, y cuya altura máxima alcanza los 3.300 metros sobre el nivel del mar.
Un rayo, como un arañazo en el cielo, amenaza con lluvia. En minutos se desatan las gotas heladas y filosas como cristales, las ráfagas de viento. La temperatura baja a cinco grados y puede seguir bajando.
El Picacho –que hace parte del páramo de Santurbán, 142.600 hectáreas entre los departamentos de Santander y Norte de Santander– es el lugar al que más le temen los caminantes venezolanos que vienen de ciudades y pueblos costeros o ubicados sobre el nivel del mar (o cerca) y que no conocen este hermoso y dramático paisaje ni estas colinas sembradas con cultivos de papa y cebolla, ni han padecido en sus huesos ese frío que se siente como una cuchillada y tampoco han sufrido este viento del demonio.
Hay rumores que cuentan que varios venezolanos han muerto de frío cuando pasan por aquí. Nada oficial. Nada descabellado tampoco. Bien podría uno morirse congelado en esta montaña.
Más tarde, una señora que tiene un refugio, hablará sobre ese niño al que intentó salvar de hipotermia con el calor de un secador de pelo.
Los caminantes venezolanos tiritan de frío, traen los pies destrozados y el alma no menos destrozada. O la dejaron allá: en Caracas, en Maracaibo, en Valencia. En cualquier lugar de esa Venezuela de la que vienen huyendo. El alma: las esposas, los esposos, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, el hogar. La patria.
Así que dejar el pellejo en este camino y sentir que se congelan es, realmente, lo de menos.
Llegar hasta el Picacho requiere entre uno y tres días de caminata, saliendo desde Cúcuta (Norte de Santander), tras atravesar el puente internacional Simón Bolívar, el punto fronterizo más emblemático entre los dos países y por donde, a diario, transitan 70.000 venezolanos, según cifras de Migración Colombia.
De ellos, el 5 por ciento no regresa a su país.
A comienzos de esta semana, la Organización de Naciones Unidas informó que cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela, desde el 2015, huyendo de la crisis económica y política. Y añadió que son 5.000 los que se van cada día de su país, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina.
Toda una crisis migratoria y humanitaria que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se niega a aceptar. Dice que son noticias falsas. Que los que se van se llevan los bolsillos lleno de dólares y que se trata de una campaña internacional contra su gobierno.
El tiempo de caminata hacia el Picacho depende del estado físico, del clima, de las maletas que arrastren –casi todas viejas y rotas– y de la compañía. Quienes viajan en grupo, con mujeres en embarazo o con niños y adultos mayores, son los que más tardan y los que más sufren.
También depende de que les ‘den la cola’, como le dicen ellos al aventón de carretera: el conductor de un camión que se conmueve y los recoge y los deja kilómetros adelante, antes de algún retén de la Policía. Ese acto de humanidad podría costarles un costoso comparendo. O podrían sufrir un accidente y los indocumentados se expondrían a que los deporten.
Coronar el Picacho puede ser un pequeño o un gran triunfo en este peregrinaje infame. Unos están muy cerca de su primera meta: Bucaramanga (a 57 kilómetros, dos o tres horas más de caminata, o a una hora en carro. Ya han caminado 150 kilómetros).
Otros van para más lejos: Bogotá, Medellín, Pereira. Otros más van para mucho más lejos: Ecuador y Perú. Otros –muchos, muchísimos– no saben para dónde van. Hasta donde los lleven esos pies reventados de ampollas y esos zapatos rotos.
Hasta donde los coja la noche.
En el cerro del Picacho hay un peaje, unas antenas repetidoras y restaurantes; allí, en medio de esa espesa niebla, se asoma una hilera de seres humanos. A paso firme, el uno detrás del otro, forrados con plásticos, parecen sobrevivientes de una guerra.
Son cuatro muchachos de entre 18 y 21 años.
Uno de ellos, Johan Sosa, dice que es boxeador y que suma once peleas profesionales (diez ganadas). Al igual que sus demás compatriotas, cuenta que viene huyendo de un país que se está quedando en ruinas. Que viene a buscar un porvenir porque en Venezuela no tienen comida, ni empleo ni alimentos ni medicinas ni servicios de salud ni esperanza ni nada de nada y que el salario apenas les alcanza para una bolsa de arroz y unos huevos, y que el hambre les duele en el cuerpo y el alma.
Martes 25 de septiembre del 2018. Johan y sus compañeros se calientan con una sopa de cebada que un buen samaritano les ofreció. Un viejo televisor transmite las noticias del mediodía, que muestran el caso de dos venezolanos señalados por la Policía de haber asesinado a una pareja de esposos que les dio trabajo y los acogió en su casa, en Viotá (Cundinamarca). Y ellos se mueren de la vergüenza y piden perdón en nombre de su gente.
Las noticias también hablan de una posible incursión militar de Colombia a Venezuela, del enfrentamiento entre ambos gobiernos en la cumbre de la ONU, en Estados Unidos.
El presidente colombiano, Iván Duque, le escupe al presidente Nicolás Maduro, y él le responde a patadas. Y viceversa. Se habla, incluso, de una guerra entre ambos países.
Pero ellos –al igual que los demás venezolanos– se muestran ajenos a los asuntos políticos. Lo único que tienen es gratitud con esos colombianos que les han dado pan, techo, abrigo y abrazos en su travesía. Los asuntos políticos y binacionales parecen no importarles mucho.
Lo único que les importa es huir, a costa de lo que sea.
Y sobrevivir.