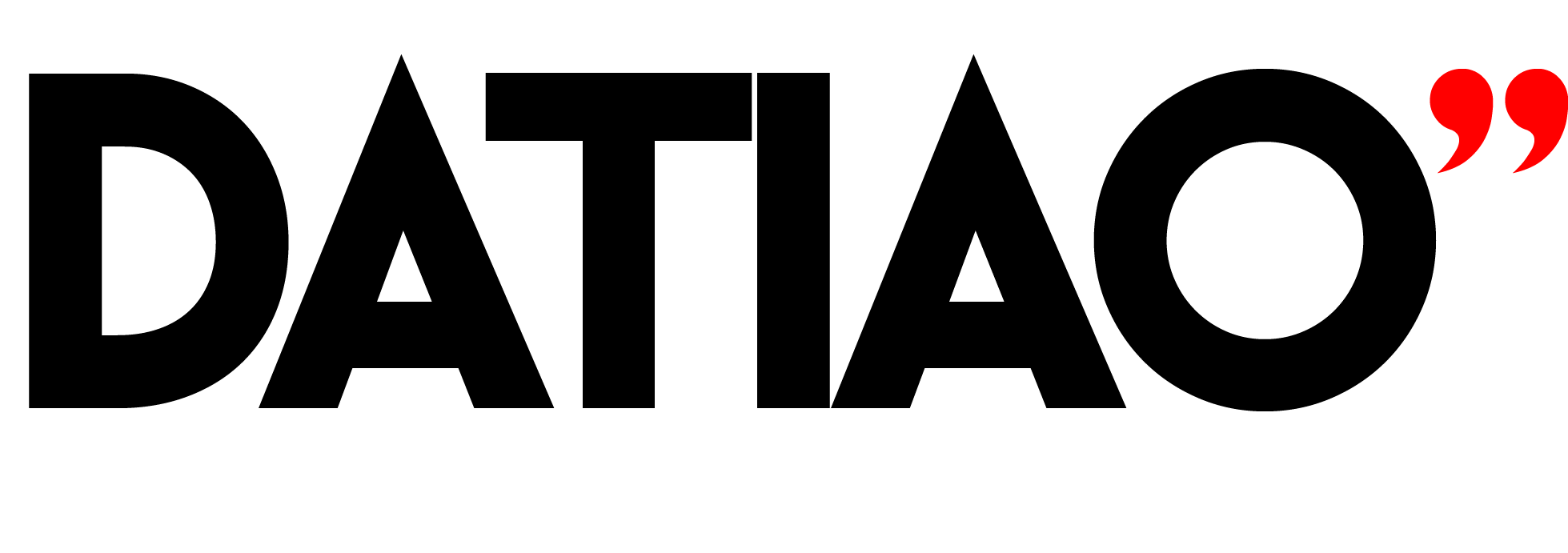Karina y Kiara no eran estimadas por la generación de sus padres, cuando surgieron.
Tampoco fueron aceptadas por la academia y la ortodoxia cultural. Incluso, los críticos todavía sienten desdén e indiferencia por su música estereotipada de evasión boomer.
Mal pueden, entonces, indignarse por el premio otorgado a Bad Bunny como mejor compositor del año en la gala latina de ASCAP, una sociedad sin fines de lucro con la credibilidad de cualquier premio mediocre de índole comercial.
Por tanto, las viudas del pop reaccionan exagerada y melodramáticamente, en busca de la atención perdida, ante un fallo predecible, si consideramos la historia del galardón en los últimos años, donde consagraron las expresiones redundantes y clónicas de Maluma, Romeo Santos y Daddy Yanqui, a quienes resulta inútil e improductivo comparar con los Stravinski de otrora y los Yo Yo Ma de hoy en día.
Es como forzar una evaluación de las telenoveleras “No soy una señora” y “El amor es algo así”, desde el lugar enunciativo y esnob de un Simon Rattle, de un director de orquesta serio.
No hablamos de Dudamel, porque bastantes fotos feas se tomó con Chávez y Maduro, a fin de recaudar la plata del sistema para el maestro Abreu, capaz de venderle el alma al diablo en pos de sus fines burocráticos y personalistas.
Conozco el tema de sobra, pues le dediqué un documental de una hora. Quedé agotado de aquella experiencia, después de ser conminado a “hacer cambios” por los hombres de negro de Abreu. Me quisieron editar la película. Pero no lograron quitarle un solo fotograma. Esperaban aplicarme el método de “Toca y Luchar”. Los dejé con los crespos hechos.
En resumen, Karina y Kiara no tienen los pergaminos para ofenderse por el ascenso meteórico de Benito Martínez Ocasio, cuya fama global desean y nunca consiguieron en vida.
Más bien deberían alegrarse por el éxito mundial de un miembro de la comunidad latina. Pero el gremio es envidioso y selectivo en sus críticas. Jamás escuché a Kiara o Karina hacer un video o un meme por la cantidad de basura sonora acumulada en el patio criollo de “Ponerte en cuatro”, “Papi, dame leche”, “Yo quiero plata, puta” y demás boberías escritas por los colegas de Chyno y Nacho.
Obviamente, la brecha generacional afecta la percepción del oído de los dinosaurios de Twitter.
Por tal motivo, Karina luce como la mamá y Kiara como la doña que se persignan hipócritamente por las líricas explícitas del Conejo Malo, que estamos claros que no es un poeta de pluma sofisticada, sino un escritor de brocha gorda que sintoniza con las expectativas y estrategias planas del milenio.
Hay que ubicarse en el contexto. Afirma Jaron Lanier, en el libro “Contra el Rebaño Digital”, que las expresiones de primer orden de la música culminaron en los noventa, tras las explosiones del jazz, el rock, el folk, la salsa, el punk, el metal, el hip hop, el rap, el grunge, el tecno, el indie y el pop británico.
Desde entonces, predomina una “retrópolis” de la nostalgia, que sumió a la oferta en una crisis creativa de samplers, repeticiones, secuelas y fórmulas, salvo contadas excepciones.
Frente al hiato pronunciado y el vacío, aseguran los teóricos, el único foco de novedad ha llegado con la etiqueta del género urbano, a través de sus derivaciones dembow y sus múltiples adaptaciones del dancehall, del house jamaiquino, según las corrientes callejeras y disruptivas de las islas del Caribe.
Puerto Rico, específicamente, ha pasado a ser el centro del universo, al combinar tres antecedentes en la mezcla de un antisoftware furioso que se impuso.
La isla del encanto tomó la actitud y la hiperviolencia sacrílega del gansta rap, el discurso nihilista y materialista de los influencers súper ricos de la era yuppie y conservadora de los noventa, las bases tenebrosas y oscuras del trap norteamericano, la carga sentimental de los cuatro fantásticos del reguetón y una saturación pornográfica de todo, al borde de la caricatura, de la misoginia, de la incorrección política y de la necesidad de catarsis de una región esencialmente reprimida, autocensurada, mojigata, puritana.
La falta de un fenómeno así, en el siglo, provocó la euforia, el hype y el dominio planetario de Bad Bunny, una de las cumbres freak del softpower boricua, de la colonización del mainstream concentrado en Miami, una de las bases de operaciones, una de las NASA, una de las plantas de lanzamiento de los amigos de Balvin, Ozuna y compañía.
Por supervivencia y adaptación natural, las disqueras, los medios y los especialistas pronto canibalizaron el producto, a cuenta de su incalculable impacto en Youtube.
Los números de visualizaciones de los videos de Bad Bunny opacan los de los temas rosas de Karina, demasiado caraqueña, sifrina y local para el gusto de los chicos de la actualidad.
Al respecto, es buena y sana la discusión sobre el premio de mejor compositor concedido a Benito. Los haters piden su cabeza, por la banalidad erótica de sus letras y lo elemental de sus arreglos. Cuestiones válidas, hasta cierto punto y dependiendo del cristal con que se miren.
No olvidemos que en el pasado, nuestras abuelas dijeron lo mismo de los movimientos pélvicos de Elvis, de las canciones sexistas de sus majestades satánicas de Los Rolling Stones, del narcicismo de algunas posiciones de los Beatles, que llevaron a quemar sus vinilos.
Una costumbre de los moralistas e inquisidores de la música. Al disco también lo sometieron a la hoguera, como asevera la profesora Malena Ferrer.
Caber recordar, por ejemplo, el caso de las pacatas esposas de Washington, entre ellas la mujer del vicepresidente Al Gore, que condenaron las letras de Frank Zappa, Prince, Judas Priest, Cindy Lauper y Twister Sister, por hablar de agresión, fornicación, masturbación y zoofilia. Puros pecados vertidos en placas que glorificaban consignas con palabrotas del tipo “Fuck like a beast”.
El problema se saldó legalmente con un etiqueta de advertencia que a la postre favoreció el rendimiento económico de las bandas y grupos que incluían más groserías en su set list.
De modo que nos hemos topado con un falso dilema o con una dicotomía superada, que se rescata por plena ignorancia, por desconocimiento o porque seguimos entrampados en las discusiones estériles de los ochenta.
A Bad Bunny no se le puede medir con la vara de Karina, de Kiara, de Korn, de Oasis, de Mozart, de Simón Díaz, de Zapato 3, de Pink Floyd. Es injusto para todos los involucrados y aludidos.
El Conejo Malo trascendió las fronteras de la lengua, porque comunica un mensaje directo a sus audiencias, de relajo, de despecho, de individualidad, de empoderamiento, de hedonismo y entretenimiento, en un tiempo saturado de los rituales litúrgicos del vano ayer, de los aburridos y acartonados sermones de los políticos.
El reguetón es una música popular, posiblemente sea la música popular del juego digital, de Tik Tok, de la muerte de las mediaciones y los mediadores tradicionales con sus engolamientos, afectaciones y disimulos.
En el fondo, Bad Bunny es un sentimiento puro y simple, como perrear sola, andar de safaera, preguntarse quién tu eres y aceptar que eres el peor.
Karina y Kiara deberían hacer un featuring con Bad Bunny, en lugar de frontearlo y perder el mercado de sus millones de seguidores.
Apuesto que la familia de Karina y Kiara han bailado con Bad Bunny, aunque sea a escondidas lo han escuchado.
No hay que darse mala vida.
Si no te gusta, al final del día, cambia de canal o haz algo mejor.